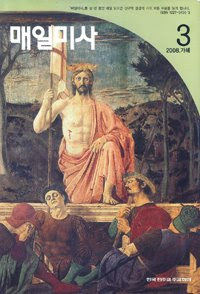Si el conocimiento se basase en la experiencia directa de la realidad, mi juicio carecería de valor. Pero gracias a que fui educado por agustinos, y alentado en mí deambular filosófico por el divino Platón, estoy vacunado contra toda clase de empirismos. Fui enseñado a desconfiar de la experiencia que es sólo un modo de conocer y ni siquiera tan confiable.

Lo más cerca que estuve del campo real fue la ventanilla del auto. No es mucho, pero tampoco es nada. De todos modos lo que ví no me atrajo demasiado. Estoy siempre ansioso por llegar al mar y me irrita la llanura. Un obstáculo que basa su eficacia sólo en la desmesura. Después estuvo la literatura, un poco de Martín Fierro en el colegio y Don Segundo Sombra, a instancias de mi padre. Ambos me parecieron más que aburridos, totalmente incomprensibles. Por último está su música, el folklore, la imagen auditiva que representa para mí el tedio sublime.
Es verdad que, a favor del campo, está el disfrute de sus productos, como un buen bife argentino, pero su conexión con la vaca me resulta arcana. Una relación que parece imposible a los sentidos, como la que hay entre un primate y una modelo sueca. Si seguimos con el análisis culinario, también declaro mi rechazo a la comida criolla, ya hice la colimba una vez y fue suficiente. En cuanto a las bebidas, rescato del mate su arraigo suburbano, pero es una ponderación teórica. Pasé muchos años tratando que me guste, pero hoy ya reconozco el fracaso de mi esfuerzo. Sigo con el wiskhy, y si me pongo telúrico me queda la ginebra.
También está el hecho que uno aborrece lo contrario a lo que ama, siguiendo el bipolar universo afectivo que diseñara Spinoza. La ciudad es mi pasión alegre y hace que mi “connatus” se expanda. No nací para la soledad y aprecio el silencio cuando este conquista su espacio entre los ruidos urbanos. El silencio absoluto de la pampa me lo imagino insoportable, aunque siempre mejor que una zamba. Vivo sobre una avenida y me duermo arrullado por el pasar errático del 132, siempre superior a los monótonos grillos. Tal como sentenciara Hegel, en el portal de su estética, es preferible cualquier escorzo de paisaje urbano a una mecánica puesta de sol. La libertad es más bella que la necesidad.
Todo esto sería una mera cuestión de preferencias subjetivas, si estas no fueran acompañadas del disgusto. Me inquieta, en definitiva, el hecho de no poder vivir indiferente a ese mundo con el que tengo un desconocimiento mutuo. ¿Cuál es la razón que me irrita ante la presencia de su solo concepto? Descubro que no es otra que el prejuicio que lo bendice. Un prejuicio de bondad, lo que constituye en definitiva una forma de injusticia.
La realidad del campo vive beneficiada, desde Hesíodo hasta el canal Rural, de un halo de virtud, que me molesta. Al igual que lo hacen aquellas condenas precoces de otros mundos, como el del comercio, por ejemplo. Una sinfonía de beneplácitos abriga al campo, a su actividad, a sus habitantes, a los productos de su cultura y a todo lo que exhala de su superficie. La honestidad, la entereza moral, la mirada franca, la austeridad, no son un privilegio ineludible de su gente. La nobleza está indisolublemente ligada a la tierra, de allí sus tropelías. El campo es como una persona a la cual debemos considerarla virtuosa, aun antes de conocerla. Ponerla en duda es ofenderla.
Me molesta que se den estos valores por dados y adosados a una realidad que como todas no escapa a la sentencia aristotélica que define a la virtud como hábito y no como don. Campo: deberás ganarte mi respeto.