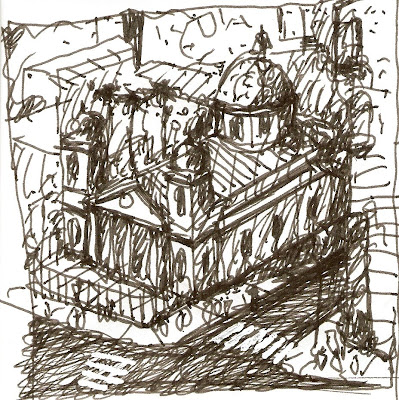+de+Papapa-3.jpg)
Empiezo por su nombre que es el mío. Me llamo como él, fruto de esas hábiles maniobras compensatorias, operadas por la astucia materna. La debilidad de mi abuelo por mi hermano inmediatamente mayor era notoria, y con el nombre idéntico, ella quiso mitigar su preferencia, en busca de un tranquilo equilibrio. La jugada no resultó efectiva, pero la intención conmueve. Tenían razón los nominalistas, los nombres son viento y su imperio frágil no se extiende a los afectos.
Sigo con su nota más característica, que es su procedencia. Él no fue para nosotros italiano, sino toda Italia. Una persona que era un país. Un vínculo, no fundado en una nostalgia lacrimosa, sino en una pertenencia activa y madura, que convivía, sin complejos, con un profundo amor por nuestra patria. Sencillamente una voluntad de pertenencia a una tierra que correspondía a su nacimiento y a los años escolares pasados como pupilo, lejos de su familia ya emigrada. Quizás demasiado poco, pero para él fue suficiente.
De aquellos años y de aquella sangre toscana provenían sus pasiones, entre las que figuraba la música en un lugar preponderante. Sobre todo la ópera, que más que un género musical es un manifiesto, que implica necesariamente un profundo amor a la vida. También, en esta misma línea estaba su gusto por la buena comida, que constituye otro modo ancestral de celebrar la existencia. En mi recuerdo se entremezclan los finos agudos de la Tebaldi y la gloriosa redondez roja del queso Mar del Plata, que en un ángulo de la mesa él administraba con austeridad espartana. La vida debe ser disfrutada, mesuradamente.

La elegancia y la pulcritud eran su sello indeleble, como lo era el vapor a colonia que inundaba el espacio cada vez que sacaba su pañuelo. Tenía autoridad y la ejercía desde largos silencios que subrayaban sus desacuerdos con una elocuencia indestructible. También lo acompañaba una fe sarmientina en la educación escolar, manifestada en una asfixiante preocupación por nuestros estudios. Su generosidad era una profusión de caramelos ácidos y de unos billetes de una novedad tan reluciente que daba pena gastarlos. Su limpieza se extendía hasta el dinero.
Su muerte fue de aquellas impecables. No fue un crepúsculo, sino una interrupción seca, como apagar la luz. Una vida como la suya no merecía el agravio de la decadencia. Para mí significó también el definitivo fin de la niñez. Fue el día que se inauguraba el esperadísimo Mundial ‘78 y el dolor se mezclaba odiosamente con la culpa. Tenía entradas para ir a la cancha.
Muchos años después me tocó irme a vivir a Italia. El nombre, urdido como artimaña para maniobrar sus afectos, cobró un inesperado sentido. La Biblia otorga al nombre una categoría profética y de algún modo lo convierte en envío. Mis tres primeros hijos son italianos y llevan nombres en los que quisimos que se conservara este hecho. Las profecías se cumplen tan ineludible como misteriosamente.

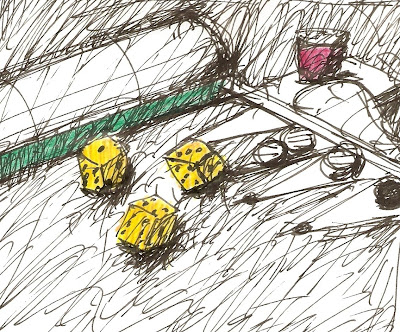
+de+floreadas.jpg)