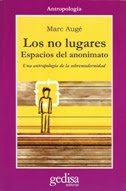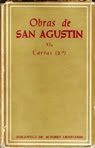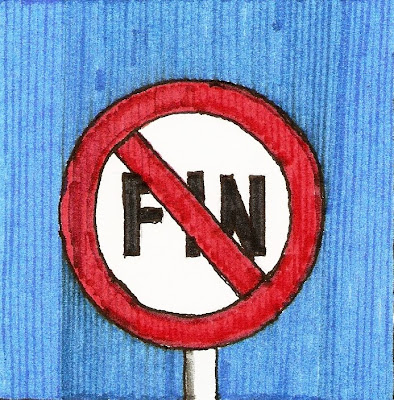23)
Estética e historia en las artes visuales, de
Bernard BERENSON

22)
Come si guarda un quadro, de
Matteo MARANGONI

21)
El espectador emancipado, de
Jacques RANCIÈRE

20) Teoría del arte moderno, de Paul KLEE

19) Sobre el estilo. Tres ensayos inéditos, de
Erwin PANOFSKY

18)
Pintura. El concepto de diagrama, de
Gilles DELEUZE

17)
El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura, de
Pierre BOURDIEU
 >
>
16)
Macbeth, de
William SHAKESPEARE

15)
La filosofía y el barro de la historia, de
José Pablo FEINMANN

14)
Don Juan, de
MOLIÈRE

13)
Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad, de
Marc AUGÉ
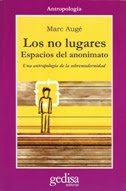
12)
El Renacimiento, de
Paul JOHNSON

11)
Juan Domingo, de
José Ignacio GARCÍA HAMILTON

10)
Viaggio in Italia, de
J. W. GOETHE

9)
Obras de San Agustín, XIa,
Cartas (2º)
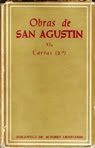
8)
La ciudad occidental, de
José Luis ROMERO

7)
La cuádruple raíz del principio de razón suficiente, de
Arthur SCHOPENHAUER

6)
El viaje imposible, El turismo y sus imágenes, de
Marc AUGÉ

5)
Hamlet, de
William SHAKESPEARE

4)
El abanico de seda, de
Lisa SEE

3)
La imagen-tiempo, Estudios sobre cine 2, de
Gilles DELEUZE

2)
La imagen-movimiento, Estudios sobre cine 1, de
Gilles DELEUZE

1)
Shakespeare, nuestro contemporáneo, de
Jan KOTT









 >
>