martes, 29 de diciembre de 2009
sábado, 19 de diciembre de 2009
Contra Papa Noel
Todo cristiano medianamente informado sabe de la abrumadora importancia que la Pascua tiene por sobre la Navidad. Esta última es una fiesta bastante tardía que recién se afianzó al promediar del siglo IV. Durante muchos siglos continuó siendo inferior a Pentecostés y lo continúa siendo en la Iglesia Oriental con respecto a la Epifanía, la que nosotros con criterio objetivo llamamos “Reyes”.
Sin embargo, el crecimiento de la segunda por sobre la primera ha sido exponencial desarrollándose en paralelo a la pérdida de sentido religioso que avanza empujada por el viento de la modernidad. La importancia de la Navidad es la de las causas primeras, ya que sin encarnación difícilmente hubiera habido redención, pero no siempre el inicio es lo más importante. La ausencia de resurrección es lo que haría vana nuestra Fe, como señala, categórico, Pablo y, por ende, también la Navidad. La causa final es, una vez más, la que define.
Uno de los éxitos de la operación de crecimiento del fenómeno navideño, para hacerlo apto al consumo moderno, se centra en la licuación de su sentido. Diluir su carácter religioso en las aguas de un sincretismo bonachón. Aunque para esto haya sido necesario desterrar el Misterio. La geometría es una ciencia inapelable, la superficie es enemiga de las profundidades.

De los múltiples vehículos utilizados con este fin, Papá Noel es sin duda el campeón. Un personaje producto de sucesivas transformaciones y colector de mitos que recorren vastas geografías, de Paris a Laponia y de Anatolia a Coca Cola. En él se conjugan relatos paganos, codicias atemporales y también el velado recuerdo de San Nicolás, patrono de Bari, a quien Dante se refiere:
Esso parlava ancor de la larghezza
che fece Niccolò a le pulcelle,
per condurre ad onor lor giovinezza.
(Purgatorio XX, 30)
De esa mezcla errática surge la figura barbada y corpulenta que, tirada por renos, surca rutilante nuestro cielo, y que es todo lo contrario del original espíritu navideño, en donde todo es frágil. Para colmo, su figura se adapta mal a estas latitudes, donde los pobres Papanoeles sudan las desgracias del verano. Santa Claus es, además, para nosotros, habitantes de estas latitudes, un sometimiento cultural inaceptable.
Sin embargo, el oponente es un difícil de vencer, y no sólo por el aire acondicionado que sopla en el fatuo invierno de los shoppings A su favor, el consumismo infatigable despliega todos los años sus huestes y el ingenio de los generales del marketing. Y no es que me oponga a los regalos, sino solamente a quien se convirtió en su agente exclusivo de distribución. Los monopolios terminan por arruinar las cosas.
La Navidad es, antes que nada, una posibilidad y el Pesebre, un lugar de resistencia donde pertrecharse de los embates del mercado. Yo quiero pasarla cobijado bajo su precaria arquitectura desvencijada de palos y allí guarecerme de los chubascos del alma. Porque el andamiaje de mi fe también es una construcción endeble. Abandonar la abarrotada y sólida posada, para correr hasta el precario tinglado de mis días y allí contemplar el misterio de ese Niño y gozar con la amorosa mirada de su madre. Porque si es verdad que Dios nos ama, al punto de hacerse uno de nosotros, de verdad que todo es posible.
Hasta ver desterrado a Papa Noel, con su trineo atascado en el medio de algún tórrido desierto, maldiciendo haber venido a visitar este hemisferio. Quién sabe algún alma piadosa lo lleve de vuelta al Polo Norte.
Sin embargo, el crecimiento de la segunda por sobre la primera ha sido exponencial desarrollándose en paralelo a la pérdida de sentido religioso que avanza empujada por el viento de la modernidad. La importancia de la Navidad es la de las causas primeras, ya que sin encarnación difícilmente hubiera habido redención, pero no siempre el inicio es lo más importante. La ausencia de resurrección es lo que haría vana nuestra Fe, como señala, categórico, Pablo y, por ende, también la Navidad. La causa final es, una vez más, la que define.
Uno de los éxitos de la operación de crecimiento del fenómeno navideño, para hacerlo apto al consumo moderno, se centra en la licuación de su sentido. Diluir su carácter religioso en las aguas de un sincretismo bonachón. Aunque para esto haya sido necesario desterrar el Misterio. La geometría es una ciencia inapelable, la superficie es enemiga de las profundidades.

De los múltiples vehículos utilizados con este fin, Papá Noel es sin duda el campeón. Un personaje producto de sucesivas transformaciones y colector de mitos que recorren vastas geografías, de Paris a Laponia y de Anatolia a Coca Cola. En él se conjugan relatos paganos, codicias atemporales y también el velado recuerdo de San Nicolás, patrono de Bari, a quien Dante se refiere:
Esso parlava ancor de la larghezza
che fece Niccolò a le pulcelle,
per condurre ad onor lor giovinezza.
(Purgatorio XX, 30)
De esa mezcla errática surge la figura barbada y corpulenta que, tirada por renos, surca rutilante nuestro cielo, y que es todo lo contrario del original espíritu navideño, en donde todo es frágil. Para colmo, su figura se adapta mal a estas latitudes, donde los pobres Papanoeles sudan las desgracias del verano. Santa Claus es, además, para nosotros, habitantes de estas latitudes, un sometimiento cultural inaceptable.
Sin embargo, el oponente es un difícil de vencer, y no sólo por el aire acondicionado que sopla en el fatuo invierno de los shoppings A su favor, el consumismo infatigable despliega todos los años sus huestes y el ingenio de los generales del marketing. Y no es que me oponga a los regalos, sino solamente a quien se convirtió en su agente exclusivo de distribución. Los monopolios terminan por arruinar las cosas.
La Navidad es, antes que nada, una posibilidad y el Pesebre, un lugar de resistencia donde pertrecharse de los embates del mercado. Yo quiero pasarla cobijado bajo su precaria arquitectura desvencijada de palos y allí guarecerme de los chubascos del alma. Porque el andamiaje de mi fe también es una construcción endeble. Abandonar la abarrotada y sólida posada, para correr hasta el precario tinglado de mis días y allí contemplar el misterio de ese Niño y gozar con la amorosa mirada de su madre. Porque si es verdad que Dios nos ama, al punto de hacerse uno de nosotros, de verdad que todo es posible.
Hasta ver desterrado a Papa Noel, con su trineo atascado en el medio de algún tórrido desierto, maldiciendo haber venido a visitar este hemisferio. Quién sabe algún alma piadosa lo lleve de vuelta al Polo Norte.
sábado, 12 de diciembre de 2009
Vida de cocinar
Dice la Biblia que cuando Dios culminó la creación, la hizo desfilar delante del hombre para que la nombrara, una tarea que imagino agotadora. Producto del cansancio y de su propia condición finita, es probable que Adán haya caído en algunas repeticiones. Así nació la polisemia y con ella el equívoco.
Hay nombres que nombran cosas lejanas en el significado, lo cual evita la confusión. Resulta bastante improbable que la vela que ilumina y la que empuja el barco convivan en una misma frase. Pero siempre recuerdo cuánta gracia causaba a los italianos nuestra expresión “mañana a la mañana”.
Un caso curioso resulta el de la cocina, que se refiere tanto al artefacto para cocinar como al espacio donde este hecho, primordial de la humanidad, ocurre. El sentido se expande desde el fuego que cuece y, como si fuera el mismo humo, va ocupando todo el espacio que lo circunda hasta impregnarlo de su mismo nombre. Se cocina, con la cocina, en la cocina. Las palabras son como seres vivos que se desplazan en la frágil geografía del lenguaje.

Si la heladera es el elemento conservador del universo cocina, la cocina artefacto representa el ala izquierda. Una verdadera fe progresista enviste su vida, ya que en ella todo se transforma, como si la insuflara el sueño de Heráclito. Ella es una máquina que pone en práctica el deseo de convertir en otras las cosas. Evitar su inútil podredumbre y cambiarla por una muerte que sea fértil y nutricia.
La cocina tiene también el aspecto de los revolucionarios y si pudiera andaría despeinada con pañuelos coloridos en el cuello y tejidos de lanas picosas. Si bien hay algunos modelos pulcros, corrompidos de acero inoxidable, en general se presenta simple y algo desaliñada, con chorreaduras que enseñan que ha vivido. Su forma revela un funcionamiento que es de los más primarios, en ella no hay misterios ya que es sólo una versión, más precisa, del fuego prehistórico que crepitaba incierto en la caverna.
En ella conviven dos partes: el oscuro averno del horno y un cielo de redondas hornallas. Hay muchos que, como Salomón, han querido separarlas, pero a mí me gusta que convivan en su cuerpo blanco de chapa enlozada. Hasta me parece que a veces conversan el suave silbar de la hornalla y el chirriante quejido que el horno exhala en cada apertura. En ambos las cosas sufren mutaciones lentas pero prodigiosas, que harán nuestro alimento.

Sin embargo, no todo es paz en este mundo y el peligro acecha desde la alacena. Está representado por ese incomprensible demonio recién llegado llamado microondas, pequeño monstruo del que ignoramos todo. Yo estoy convencido del rancio encono que separa a estos artefactos. Forzados a colaborar a veces por que el moderno tiempo apremia, la cocina desconfía de esta especie de televisor culinario, que logra en pocos segundos lo que a ella le cuesta un esfuerzo dilatado de minutos. La vieja cocina es, seguro, la que ha hecho correr la voz que de sus pequeñas ondas provenía el cáncer y que la muerte seguiría a quien se sometiera a sus expeditos servicios.
Pero aunque la técnica ataque con sus refinadas armas o asome un futuro dietético de alimentos en pastillas, yo creo que ella permanecerá todavía echando humo entre nosotros. Llenando la casa de olores y reuniéndonos tozudamente a su alrededor, para saborear la dicha de compartir el producto de su magia. Y también el sueño de que, con un poco de calor, el mundo puede ser de veras transformado.
Hay nombres que nombran cosas lejanas en el significado, lo cual evita la confusión. Resulta bastante improbable que la vela que ilumina y la que empuja el barco convivan en una misma frase. Pero siempre recuerdo cuánta gracia causaba a los italianos nuestra expresión “mañana a la mañana”.
Un caso curioso resulta el de la cocina, que se refiere tanto al artefacto para cocinar como al espacio donde este hecho, primordial de la humanidad, ocurre. El sentido se expande desde el fuego que cuece y, como si fuera el mismo humo, va ocupando todo el espacio que lo circunda hasta impregnarlo de su mismo nombre. Se cocina, con la cocina, en la cocina. Las palabras son como seres vivos que se desplazan en la frágil geografía del lenguaje.

Si la heladera es el elemento conservador del universo cocina, la cocina artefacto representa el ala izquierda. Una verdadera fe progresista enviste su vida, ya que en ella todo se transforma, como si la insuflara el sueño de Heráclito. Ella es una máquina que pone en práctica el deseo de convertir en otras las cosas. Evitar su inútil podredumbre y cambiarla por una muerte que sea fértil y nutricia.
La cocina tiene también el aspecto de los revolucionarios y si pudiera andaría despeinada con pañuelos coloridos en el cuello y tejidos de lanas picosas. Si bien hay algunos modelos pulcros, corrompidos de acero inoxidable, en general se presenta simple y algo desaliñada, con chorreaduras que enseñan que ha vivido. Su forma revela un funcionamiento que es de los más primarios, en ella no hay misterios ya que es sólo una versión, más precisa, del fuego prehistórico que crepitaba incierto en la caverna.
En ella conviven dos partes: el oscuro averno del horno y un cielo de redondas hornallas. Hay muchos que, como Salomón, han querido separarlas, pero a mí me gusta que convivan en su cuerpo blanco de chapa enlozada. Hasta me parece que a veces conversan el suave silbar de la hornalla y el chirriante quejido que el horno exhala en cada apertura. En ambos las cosas sufren mutaciones lentas pero prodigiosas, que harán nuestro alimento.

Sin embargo, no todo es paz en este mundo y el peligro acecha desde la alacena. Está representado por ese incomprensible demonio recién llegado llamado microondas, pequeño monstruo del que ignoramos todo. Yo estoy convencido del rancio encono que separa a estos artefactos. Forzados a colaborar a veces por que el moderno tiempo apremia, la cocina desconfía de esta especie de televisor culinario, que logra en pocos segundos lo que a ella le cuesta un esfuerzo dilatado de minutos. La vieja cocina es, seguro, la que ha hecho correr la voz que de sus pequeñas ondas provenía el cáncer y que la muerte seguiría a quien se sometiera a sus expeditos servicios.
Pero aunque la técnica ataque con sus refinadas armas o asome un futuro dietético de alimentos en pastillas, yo creo que ella permanecerá todavía echando humo entre nosotros. Llenando la casa de olores y reuniéndonos tozudamente a su alrededor, para saborear la dicha de compartir el producto de su magia. Y también el sueño de que, con un poco de calor, el mundo puede ser de veras transformado.
miércoles, 9 de diciembre de 2009
Lo que leí en 2009
18) La conversión de San Agustín, de Romano GUARDINI
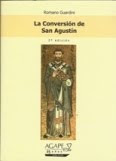
17) El mundo de Homero, de Pierre VIDAL-NAQUET

16) Creadores, "De Chaucer y Durero, Shakespeare, Bach, Turner, Hokusai, Austen, Pugin, Viollet-Le-Duc, Hugo, Twain, Tiffany, Eliot, Balenciaga, Dior, a Picasso y Disney", de Paul JOHNSON

15) La condición humana, de Hanna ARENDT

14) Lo que hace a Grecia, "1. De Homero a Heráclito", de Cornelius CASTORIADIS

13) Siete días en el mundo del arte, de Sarah THORNTON

12) El capital, II y III, de Karl MARX

11) El capital, I, de Karl MARX

10) Obras completas de SAN AGUSTÍN, t. I, "Escritos filosóficos"

9) Resolana, de Lucía MAZZINGHI

8) 32 de diciembre, "La muerte y después de la muerte", de José María CABODEVILLA

7) Maquiavelo, de Marcel BRION

6) Una larga Edad Media, de Jacques LE GOFF

5) La fe filosófica, de Karl JASPERS

4) Intensidades filosóficas, "Sócrates, Epicuro, Spinoza, Nietzsche, Deleuze", de Gustavo SANTIAGO

3) Estambul, "Ciudad y recuerdos", de Orhan PAMUK

2) Deleuze, "El clamor del ser", de Alain BADIOU

1) El Antiguo Régimen y la Revolución, de Alexis de TOCQUEVILLE

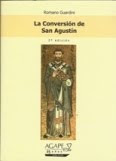
17) El mundo de Homero, de Pierre VIDAL-NAQUET

16) Creadores, "De Chaucer y Durero, Shakespeare, Bach, Turner, Hokusai, Austen, Pugin, Viollet-Le-Duc, Hugo, Twain, Tiffany, Eliot, Balenciaga, Dior, a Picasso y Disney", de Paul JOHNSON

15) La condición humana, de Hanna ARENDT

14) Lo que hace a Grecia, "1. De Homero a Heráclito", de Cornelius CASTORIADIS

13) Siete días en el mundo del arte, de Sarah THORNTON

12) El capital, II y III, de Karl MARX

11) El capital, I, de Karl MARX

10) Obras completas de SAN AGUSTÍN, t. I, "Escritos filosóficos"

9) Resolana, de Lucía MAZZINGHI

8) 32 de diciembre, "La muerte y después de la muerte", de José María CABODEVILLA

7) Maquiavelo, de Marcel BRION

6) Una larga Edad Media, de Jacques LE GOFF

5) La fe filosófica, de Karl JASPERS

4) Intensidades filosóficas, "Sócrates, Epicuro, Spinoza, Nietzsche, Deleuze", de Gustavo SANTIAGO

3) Estambul, "Ciudad y recuerdos", de Orhan PAMUK

2) Deleuze, "El clamor del ser", de Alain BADIOU

1) El Antiguo Régimen y la Revolución, de Alexis de TOCQUEVILLE

Temas:
Alain Badiou,
Cabodevilla,
Castoriadis,
Guardini,
Hanna Arendt,
Jaspers,
Johnson,
Le Goff,
Libros,
Maquiavelo,
Marx,
Pamuk,
San Agustín,
Tocqueville,
Vidal-Naquet
sábado, 5 de diciembre de 2009
Proa
Los deportes que se conocen como extremos son aquellos en donde se pone en riesgo la vida. Hay muchas variedades: lanzarse al vacío desde un puente, arrojarse a la corriente de un río bravo o volar con complejos adminículos. En el fondo, todos se parecen un poco. El peligro, que los constituye como categoría, es un sentimiento desprovisto de matices.
Pero hay otros deportes que deberían entrar en esta categoría, aunque el riesgo no sea el de romperse los huesos. Son aquellos en los cuales lo que se somete a lo extremo es la mente. Para practicarlos se necesita entrenamiento y una previa elongación espiritual, para evitar los “calambres en el alma”. Entre ellos una de las disciplinas mas difíciles es la que responde al nombre “visita al museo acompañado de una niña curiosa”. El fin de semana pasado concurrimos en compañía de Vero al bellísimo edificio de la Fundación Proa, para ver la muestra “El tiempo del arte”.
El subtítulo de la muestra reza “Obras maestras del siglo XVI al XXI” lo cual resulta tan excesivo como el título. En realidad, se trata de un contenido bastante desparejo agrupado con un criterio temático algo magnánimo. El resultado es, en definitiva, un poco desilusionante. Las pinturas antiguas, muchas de atribución incierta, son de una calidad bastante inferior y lucen mucho mejor en el catálogo que en el original.
Las obras en su mayoría fueron trabajosamente traídas desde Bérgamo y hay algunos aportes nacionales. Después, el resto está dominado por el arte conceptual, que es, de las formas del arte, la que más me aburre. Sin un trabajo material, se me hace muy difícil establecer una relación con las obras. Soy consciente de mis limitaciones, pero para las solas ideas prefiero la filosofía.

Las preguntas de Vero se suceden, y oscilan entre la sorpresa y el desengaño. Le interesa circunscribir lo que ve y sinceramente en muchos casos no se qué responderle. Saber cuándo termina una obra conceptual es un problema. Una aguja gigantesca clavada en la pared, que lleva enhebrado un cable eléctrico, llama su atención. Intento un breve ensayo que reúna la costura y la electricidad. No la convenzo, ni yo tampoco lo estoy.
El Mingitorio de Duchamp obliga a una detención. Para ella el baño de caballeros es un territorio inexplorado. Después de una breve y contundente explicación sobre el uso, a la que responde con cara de asco, viene la otra que intenta explicar cómo se convirtió en arte. Pero claro, a los niños no los conmueve la rebeldía.
Por último, llegamos al infaltable Cristo de Ferrari. ¿Qué hace Jesús ahí? Pregunta difícil para alguien que educó con un sentido de lo sacro. Sin embargo, no me amilano y apelo a una argucia discursiva para intentar una respuesta. Sé que mi explicación es exactamente lo contrario de lo que el artista quiso decir con su obra, pero no me importa. Una de las ventajas del arte es que, una vez colgado, queda sujeto a la interpretación.
Cae la tarde amarilla sobre la corriente inmóvil del viciado Riachuelo. La belleza dispensa su gracia donde le da la gana. Me siento algo cansado, como un testigo que ha sido interrogado con celo. El domingo termina, no más preguntas, Señor Juez.
Pero hay otros deportes que deberían entrar en esta categoría, aunque el riesgo no sea el de romperse los huesos. Son aquellos en los cuales lo que se somete a lo extremo es la mente. Para practicarlos se necesita entrenamiento y una previa elongación espiritual, para evitar los “calambres en el alma”. Entre ellos una de las disciplinas mas difíciles es la que responde al nombre “visita al museo acompañado de una niña curiosa”. El fin de semana pasado concurrimos en compañía de Vero al bellísimo edificio de la Fundación Proa, para ver la muestra “El tiempo del arte”.
El subtítulo de la muestra reza “Obras maestras del siglo XVI al XXI” lo cual resulta tan excesivo como el título. En realidad, se trata de un contenido bastante desparejo agrupado con un criterio temático algo magnánimo. El resultado es, en definitiva, un poco desilusionante. Las pinturas antiguas, muchas de atribución incierta, son de una calidad bastante inferior y lucen mucho mejor en el catálogo que en el original.
Las obras en su mayoría fueron trabajosamente traídas desde Bérgamo y hay algunos aportes nacionales. Después, el resto está dominado por el arte conceptual, que es, de las formas del arte, la que más me aburre. Sin un trabajo material, se me hace muy difícil establecer una relación con las obras. Soy consciente de mis limitaciones, pero para las solas ideas prefiero la filosofía.

Las preguntas de Vero se suceden, y oscilan entre la sorpresa y el desengaño. Le interesa circunscribir lo que ve y sinceramente en muchos casos no se qué responderle. Saber cuándo termina una obra conceptual es un problema. Una aguja gigantesca clavada en la pared, que lleva enhebrado un cable eléctrico, llama su atención. Intento un breve ensayo que reúna la costura y la electricidad. No la convenzo, ni yo tampoco lo estoy.
El Mingitorio de Duchamp obliga a una detención. Para ella el baño de caballeros es un territorio inexplorado. Después de una breve y contundente explicación sobre el uso, a la que responde con cara de asco, viene la otra que intenta explicar cómo se convirtió en arte. Pero claro, a los niños no los conmueve la rebeldía.
Por último, llegamos al infaltable Cristo de Ferrari. ¿Qué hace Jesús ahí? Pregunta difícil para alguien que educó con un sentido de lo sacro. Sin embargo, no me amilano y apelo a una argucia discursiva para intentar una respuesta. Sé que mi explicación es exactamente lo contrario de lo que el artista quiso decir con su obra, pero no me importa. Una de las ventajas del arte es que, una vez colgado, queda sujeto a la interpretación.
Cae la tarde amarilla sobre la corriente inmóvil del viciado Riachuelo. La belleza dispensa su gracia donde le da la gana. Me siento algo cansado, como un testigo que ha sido interrogado con celo. El domingo termina, no más preguntas, Señor Juez.
sábado, 28 de noviembre de 2009
Ojos cerrados de par en par
Parece que esta sería la traducción más correcta para “Eyes wide shut”, película que aquí y en todo el mundo hispano se estrenó desacertadamente como “Ojos bien cerrados”, decisión que clausuró la ambigüedad que el título original proponía. Con ella felizmente tropecé en la trasnoche del cable y desde entonces me acompaña en mi cabeza, sin darme tregua. Probemos si la escritura funciona como exorcismo.
Toda gran obra ofrece una multiplicidad de ángulos para ser analizada. Esta no es la excepción, por el contrario, rezuma de sentido y desarrolla una vastísima cantidad de temas. Los celos, el adulterio, la impotencia, la seguridad, el sexo, el policial, pero sobre todo uno: el poder, en versión macro y microfísica. Una sobrecarga bien barroca que, por otro lado, es el estilo que gobierna el relato también en lo formal.
Pero a ninguno de estos temas, de por sí interesantes, es a lo que quisiera referirme, sino más bien al entramado que los sostiene. Aquello que transforma la obra en un sagaz ensayo sobre los límites de la realidad y su siempre sospechosa proximidad con el mundo onírico. Una sombra de Calderón de la Barca que sobrevuela insistente sobre la trama.
Una primera línea de fuga, en un mundo que se muestra en un principio particularmente sólido, la traza el personaje de Kidman, quien confiesa a su marido (in marihuana veritas) un adulterio virtual. Este se crea y se consuma solamente en su mente, pero ella declara que, de haber podido, lo hubiera sacrificado todo, matrimonio, hija y espléndido departamento con vista al Central Park inclusive.
La otra línea la traza el personaje de Cruise, médico exitoso y seguro de sí mismo, como solo un médico puede llegar a serlo. Éste, aturdido por las contundentes confesiones de su esposa, se lanza a la voracidad de la noche neoyorquina a vivir experiencias muy próximas a una infidelidad que, de todos modos y por su propia impotencia, nunca llegan a concretarse.

A partir de allí comienza el sutil juego de espejos, ya que la historia de la mujer, que nunca estuvo siquiera cerca de suceder, se corporiza en un modo real en la mente del marido Y el errático transitar de Cruise tiene su correlato onírico en los sueños atribulados de Kidman. Reflejos deformados y simetrías quebradas, oposiciones y paralelismos, fiestas blancas y también de las más negras. Un contrapunto subrayado con maestría, ya que lo que ocurre en la realidad tiene en las imágenes la consistencia del sueño, mientras que lo que ocurre en la mente tiene la inconfundible nitidez de lo real.
Lo que surge entonces es la duda. El juicio trastabilla y nos delata la ineludible potencia que ejercen sobre nosotros los actos posibles, aun a veces más que los efectivamente actuados.
La pregunta de fondo es sobre la verdadera consistencia que tiene lo real.
Cuando terminó la película, con un final de una contundencia avasallante, apagué y miré caviloso a mi mujer que a mi lado soñaba quién sabe qué sueño. Luego recordé una vieja oración que decía:
“Oh Cristo tu no tienes
la lóbrega mirada de la muerte
tus ojos no se cierran;
son agua limpia donde puedo verme.”
Quizás esa sea la respuesta.
Toda gran obra ofrece una multiplicidad de ángulos para ser analizada. Esta no es la excepción, por el contrario, rezuma de sentido y desarrolla una vastísima cantidad de temas. Los celos, el adulterio, la impotencia, la seguridad, el sexo, el policial, pero sobre todo uno: el poder, en versión macro y microfísica. Una sobrecarga bien barroca que, por otro lado, es el estilo que gobierna el relato también en lo formal.
Pero a ninguno de estos temas, de por sí interesantes, es a lo que quisiera referirme, sino más bien al entramado que los sostiene. Aquello que transforma la obra en un sagaz ensayo sobre los límites de la realidad y su siempre sospechosa proximidad con el mundo onírico. Una sombra de Calderón de la Barca que sobrevuela insistente sobre la trama.
Una primera línea de fuga, en un mundo que se muestra en un principio particularmente sólido, la traza el personaje de Kidman, quien confiesa a su marido (in marihuana veritas) un adulterio virtual. Este se crea y se consuma solamente en su mente, pero ella declara que, de haber podido, lo hubiera sacrificado todo, matrimonio, hija y espléndido departamento con vista al Central Park inclusive.
La otra línea la traza el personaje de Cruise, médico exitoso y seguro de sí mismo, como solo un médico puede llegar a serlo. Éste, aturdido por las contundentes confesiones de su esposa, se lanza a la voracidad de la noche neoyorquina a vivir experiencias muy próximas a una infidelidad que, de todos modos y por su propia impotencia, nunca llegan a concretarse.

A partir de allí comienza el sutil juego de espejos, ya que la historia de la mujer, que nunca estuvo siquiera cerca de suceder, se corporiza en un modo real en la mente del marido Y el errático transitar de Cruise tiene su correlato onírico en los sueños atribulados de Kidman. Reflejos deformados y simetrías quebradas, oposiciones y paralelismos, fiestas blancas y también de las más negras. Un contrapunto subrayado con maestría, ya que lo que ocurre en la realidad tiene en las imágenes la consistencia del sueño, mientras que lo que ocurre en la mente tiene la inconfundible nitidez de lo real.
Lo que surge entonces es la duda. El juicio trastabilla y nos delata la ineludible potencia que ejercen sobre nosotros los actos posibles, aun a veces más que los efectivamente actuados.
La pregunta de fondo es sobre la verdadera consistencia que tiene lo real.
Cuando terminó la película, con un final de una contundencia avasallante, apagué y miré caviloso a mi mujer que a mi lado soñaba quién sabe qué sueño. Luego recordé una vieja oración que decía:
“Oh Cristo tu no tienes
la lóbrega mirada de la muerte
tus ojos no se cierran;
son agua limpia donde puedo verme.”
Quizás esa sea la respuesta.
sábado, 21 de noviembre de 2009
108
La memoria es un artefacto extraño. De una precisión a veces exagerada para cosas inútiles, pierde en una nebulosa espesa hechos fundamentales. Me hace acordar a esos viejos televisores en escueto blanco y negro, que ofrecían una nitidez maravillosa cuando se trataba de intrascendencias, pero que se llenaba de rayas en los momentos cruciales. A esos, por lo menos, se los podía corregir con un golpe seco dado en el techo del aparato, o un radical cambio en la orientación de sus endebles antenas de metal cromado. La memoria es, en cambio, peronista, es decir, incorregible.
Dentro de esos recuerdos precisos pero inútiles que permanecen tercos insistiendo en mi memoria está un viaje en la línea 108. Creo, el único que haya realizado en mi vida, pero que tuvo la particularidad de cubrir casi la totalidad de su esquivo recorrido, uno de los más intrincados que puede ofrecer nuestra ciudad.
Antiguamente el frente del colectivo rezaba, a ambos lados de un pequeño número, cuatro puntos, los cuales, unidos en un mapa, dibujaban una perfecta medialuna: Retiro, Plaza Italia, Chacarita, Liniers. Sin embargo, en la realidad los mismos se conectaban a través de constantes contradicciones, desvíos sorprendentes y giros inesperados. Un movimiento que parecía librado a la instantánea creación de un espontáneo conductor, sorpresivamente liberado del rigor de rutas trazadas en lejanos escritorios.

Fuimos engañados esa tarde por el destino último indicado, ya que nos dirigíamos con mis hermanos hasta la cancha de Vélez, para ver un partido preparatorio para el Mundial ’78. Lo tomamos muy cerca de su fuente, a una hora en que todavía un resplandor iluminaba el aire de un otoño recién comenzado. Allí emprendimos un trajinar de años por calles de empedrado desigual. Vimos la muerte en el blanco muro del enorme cementerio, las grises maderas de Atlanta, y plazas pequeñas iluminadas con desgano. Surcamos avenidas anchas y amarillas de nombres alegres como Chorroarín y calles estrechas con bóvedas hechas de plátanos dorados. Más tarde, oteamos las alturas de la General Paz y nos creímos perdidos, pero el colectivo volvió una vez más sobre sus pasos, para internarse nuevamente en los vericuetos de un Liniers achaparrado y oscuro.
Tengo la sensación de que, cuando bajamos exhaustos, supe con certeza que mi niñez había quedado definitivamente atrás. En el horizonte brillaba, humeante como una nave recién aterrizada de un planeta amante de severas geometrías, el adusto perfil del Fortín. A mi lado el antiguo rojo del 108 se internaba definitivamente en una noche oscura y algo triste.
Hoy en día lo cruzo cada tanto, pero su aspecto ha cambiado, como si quisiera olvidar su pasado. En su piel predomina un azul eléctrico que corta en diagonal su flanco blanco con algunas diagonales coloradas. Y en su semblante el número se ha desplazado hacia un costado, enorme, dejando la otra mitad para enunciar escueto el alfa y el omega de su zigzagueante andar. Distinto que el de los hombres que esperamos encontrarnos de nuevo en el inicio, cuando lleguemos al final de nuestro recorrido, también atravesado de dudas.
El regreso, después de un empate con sabor amargo, fue en uno de esos ómnibus escolares naranjas que en su parabrisas decía, garabateado con apuro, “Plaza Italia”. Hasta allí nos llevó derecho por Juan B. Justo, el ancho río de veredas rojas. Mientras tanto yo dormía un sueño ligero apretado contra una ventanilla fría. Los caminos rectos matan la poesía.
Dentro de esos recuerdos precisos pero inútiles que permanecen tercos insistiendo en mi memoria está un viaje en la línea 108. Creo, el único que haya realizado en mi vida, pero que tuvo la particularidad de cubrir casi la totalidad de su esquivo recorrido, uno de los más intrincados que puede ofrecer nuestra ciudad.
Antiguamente el frente del colectivo rezaba, a ambos lados de un pequeño número, cuatro puntos, los cuales, unidos en un mapa, dibujaban una perfecta medialuna: Retiro, Plaza Italia, Chacarita, Liniers. Sin embargo, en la realidad los mismos se conectaban a través de constantes contradicciones, desvíos sorprendentes y giros inesperados. Un movimiento que parecía librado a la instantánea creación de un espontáneo conductor, sorpresivamente liberado del rigor de rutas trazadas en lejanos escritorios.

Fuimos engañados esa tarde por el destino último indicado, ya que nos dirigíamos con mis hermanos hasta la cancha de Vélez, para ver un partido preparatorio para el Mundial ’78. Lo tomamos muy cerca de su fuente, a una hora en que todavía un resplandor iluminaba el aire de un otoño recién comenzado. Allí emprendimos un trajinar de años por calles de empedrado desigual. Vimos la muerte en el blanco muro del enorme cementerio, las grises maderas de Atlanta, y plazas pequeñas iluminadas con desgano. Surcamos avenidas anchas y amarillas de nombres alegres como Chorroarín y calles estrechas con bóvedas hechas de plátanos dorados. Más tarde, oteamos las alturas de la General Paz y nos creímos perdidos, pero el colectivo volvió una vez más sobre sus pasos, para internarse nuevamente en los vericuetos de un Liniers achaparrado y oscuro.
Tengo la sensación de que, cuando bajamos exhaustos, supe con certeza que mi niñez había quedado definitivamente atrás. En el horizonte brillaba, humeante como una nave recién aterrizada de un planeta amante de severas geometrías, el adusto perfil del Fortín. A mi lado el antiguo rojo del 108 se internaba definitivamente en una noche oscura y algo triste.
Hoy en día lo cruzo cada tanto, pero su aspecto ha cambiado, como si quisiera olvidar su pasado. En su piel predomina un azul eléctrico que corta en diagonal su flanco blanco con algunas diagonales coloradas. Y en su semblante el número se ha desplazado hacia un costado, enorme, dejando la otra mitad para enunciar escueto el alfa y el omega de su zigzagueante andar. Distinto que el de los hombres que esperamos encontrarnos de nuevo en el inicio, cuando lleguemos al final de nuestro recorrido, también atravesado de dudas.
El regreso, después de un empate con sabor amargo, fue en uno de esos ómnibus escolares naranjas que en su parabrisas decía, garabateado con apuro, “Plaza Italia”. Hasta allí nos llevó derecho por Juan B. Justo, el ancho río de veredas rojas. Mientras tanto yo dormía un sueño ligero apretado contra una ventanilla fría. Los caminos rectos matan la poesía.
sábado, 14 de noviembre de 2009
Perfect Seagram
Estaba nervioso esa mañana, finalmente lo conocería personalmente. Caminé lento hacia su encuentro, como queriendo dilatar el momento. Me entretuve mirando cuántos habían querido emularlo. Su fama me llenaba de temor, porque la perfección siempre termina por resultar incómoda.
La perfección existe como posibilidad, pero queda demasiado lejos como acto. Es una tendencia, me consolaba, y sin embargo esa voz imperativa resonaba en mi cabeza: “sed perfectos”. Los mandatos de Dios ofrecen pocos atenuantes, me dije.
De todos modos algunos parecen haberlo logrado. Edificios perfectos. Quizás lo que se nos clausura como individuos nos es ofrecido en algunos resquicios de la historia como posibilidad colectiva. Lo que a un hombre parece imposible, muchos lo logran. Esa creación se llama cultura. La perfección se puede construir, aunque los desparramados ladrillos de Babel denuncien la utopía.

Pienso qué pocas veces la humanidad se sintió lo suficientemente fuerte como para emprender este derrotero. Lograr algo donde nada pueda ser quitado y nada agregado, según la vieja fórmula de León Battista Alberti. La armonía completa. Es el espíritu de Pitágoras que resuena con la esperanza de reducir el Mundo a números enteros, sin restos ni despojos. Los desvelos de Platón y los pensamientos adormilados de Cartesio.
Conocía largamente la antigua prosapia del Seagram. Lo sabía tardío heredero del Partenón y también de la serena Capella Pazzi. Sabía que su palabra tendría ese peso que sólo se enfrenta con un silencio respetuoso. Difícil agregar algo cuando alguien ha dicho verdaderamente una última palabra. Lo perfecto clausura el lenguaje para abrir el camino de la contemplación.
No me llamó la atención que se presentara solo. El aislamiento es una condición de lo perfecto, que impone distancia con naturalidad. Necesita mostrarse separado del entorno, para demostrar que no ofrece flancos débiles. Me recibió con la queda ceremonia de su plaza seca, sólo alegrada por sus contenidas fuentes directamente cavadas en el piso. En los costados, el lujo de un monolítico banco en verde Alpes. Como quien exhibe una sobria joya de familia. Todo en él es pura simetría, porque este es el lenguaje que adopta lo perfecto.
Viste sobrio, de negro impecable, color que ciertamente es apropiado a su estilo. No le teme a la repetición y la sencillez de recursos es su sello. Una tranquilidad relajada lo gobierna, no hay tensiones en su serena faz vidriada, surcada verticalmente por sus rítmicos perfiles. Una tenue marquesina señala con discreción el acceso y el remate se insinúa en un sutil cambio de textura. Ningún gesto perturba su sereno desarrollo. Eso es todo, y es realmente una totalidad.

“La arquitectura es la voluntad de la época traducida en espacio” dijo Mies, su mentor, que fue gran arquitecto también de frases célebres. Una verdad que tiene mayor peso porque la voluntad de su época tuvo algo que hoy nos es extraño. La voluntad de lo perfecto.
Desde su altura soberbia me miró glacial por última vez haciendo nacer en mí una sed de la moderna fe de aquellos días. Dios vive en los detalles, recordé, pero aquí parece no haberlos. Será que su mano es tan eficaz como invisible su trazo.
La perfección existe como posibilidad, pero queda demasiado lejos como acto. Es una tendencia, me consolaba, y sin embargo esa voz imperativa resonaba en mi cabeza: “sed perfectos”. Los mandatos de Dios ofrecen pocos atenuantes, me dije.
De todos modos algunos parecen haberlo logrado. Edificios perfectos. Quizás lo que se nos clausura como individuos nos es ofrecido en algunos resquicios de la historia como posibilidad colectiva. Lo que a un hombre parece imposible, muchos lo logran. Esa creación se llama cultura. La perfección se puede construir, aunque los desparramados ladrillos de Babel denuncien la utopía.

Pienso qué pocas veces la humanidad se sintió lo suficientemente fuerte como para emprender este derrotero. Lograr algo donde nada pueda ser quitado y nada agregado, según la vieja fórmula de León Battista Alberti. La armonía completa. Es el espíritu de Pitágoras que resuena con la esperanza de reducir el Mundo a números enteros, sin restos ni despojos. Los desvelos de Platón y los pensamientos adormilados de Cartesio.
Conocía largamente la antigua prosapia del Seagram. Lo sabía tardío heredero del Partenón y también de la serena Capella Pazzi. Sabía que su palabra tendría ese peso que sólo se enfrenta con un silencio respetuoso. Difícil agregar algo cuando alguien ha dicho verdaderamente una última palabra. Lo perfecto clausura el lenguaje para abrir el camino de la contemplación.
No me llamó la atención que se presentara solo. El aislamiento es una condición de lo perfecto, que impone distancia con naturalidad. Necesita mostrarse separado del entorno, para demostrar que no ofrece flancos débiles. Me recibió con la queda ceremonia de su plaza seca, sólo alegrada por sus contenidas fuentes directamente cavadas en el piso. En los costados, el lujo de un monolítico banco en verde Alpes. Como quien exhibe una sobria joya de familia. Todo en él es pura simetría, porque este es el lenguaje que adopta lo perfecto.
Viste sobrio, de negro impecable, color que ciertamente es apropiado a su estilo. No le teme a la repetición y la sencillez de recursos es su sello. Una tranquilidad relajada lo gobierna, no hay tensiones en su serena faz vidriada, surcada verticalmente por sus rítmicos perfiles. Una tenue marquesina señala con discreción el acceso y el remate se insinúa en un sutil cambio de textura. Ningún gesto perturba su sereno desarrollo. Eso es todo, y es realmente una totalidad.

“La arquitectura es la voluntad de la época traducida en espacio” dijo Mies, su mentor, que fue gran arquitecto también de frases célebres. Una verdad que tiene mayor peso porque la voluntad de su época tuvo algo que hoy nos es extraño. La voluntad de lo perfecto.
Desde su altura soberbia me miró glacial por última vez haciendo nacer en mí una sed de la moderna fe de aquellos días. Dios vive en los detalles, recordé, pero aquí parece no haberlos. Será que su mano es tan eficaz como invisible su trazo.
sábado, 7 de noviembre de 2009
Post Arendt
El contacto con un libro es una relación íntima que se ve constantemente interferida por lo que sucede mientras leemos. Hay lecturas que adquieren un envidiable ritmo sostenido, mientras otras se dilatan lentas como meses. Un dilatarse que no proviene de la espesura del texto, sino de algo que viene de afuera. Esta es mi experiencia después de terminar, luego de un tiempo exagerado, “La condición humana”, que sufrió el olvido en mochilas con sobrepeso y vivó el exilio en mesas de luz extrañas. Más allá de su contenido, leyéndolo, descubrí en qué medida el lector es un ser condicionado.
Sin embargo, a pesar de interrupciones y distracciones de semanas, el texto de Arendt tiene una tal cohesión que, aunque abandonado, nunca resulta del todo extraño al retomarlo. No es como esos otros resentidos que te hacen sentir su ausencia y te obligan a retroceder para retomar el hilo del discurso. Hay libros que son celosos y no les gusta perder la atención de quien los lee. No se puede abandonar a Proust sin pretender pagar las consecuencias.
Los sinónimos son palabras que indistintamente utilizamos para decir la misma cosa. El pensamiento de Arendt se construye sobre una diferencia que se encuentra en algo que estamos habituados a considerar lo mismo. Es a partir de esta pequeña distancia nominal entre dos palabras, en ese intersticio del significado que Arendt encuentra el hueco para pensar. Por esa hendija se escurre un manantial de ideas que van como bordando los bordes del espacio que su mismo pensamiento ha creado, donde parecía no haber lugar. En la prieta estrechez del sinónimo.

Esas dos palabras que hacen de un modo central a la condición humana y que son como los cimientos del libro son labor y trabajo. La primera define las situaciones del hombre en su costado biológico y su lucha para sobrevivir en el mundo, un hombre sometido a la Naturaleza. La segunda recorre el perfil humano en un sentido más cultural, es decir el hombre como creador de un Mundo poblado de los objetos que él mismo fabrica. Dos maneras de ser hombre que provienen de lo que condiciona su existencia. Las dos revelen al hombre y el predominio de una y de otra definen la Historia.
Sobre esta primera diferencia fundamental se suben otras que van enriqueciendo un texto que tiene visiones profundas que obligan a detenciones abruptas. Cada tanto la luminosidad de ciertas frases literalmente encandila y obligan a desviar la mirada. El pensamiento siempre se articula entre pares de conceptos, con una energía bipolar que sugiere similitudes con lo eléctrico.
El final lo ocupa una lúcida reflexión sobre la modernidad. Al leerlo más de cincuenta años después de haber sido escrito, el pensamiento se revela profético, condición que asiste a todo gran pensador. Hay advertencias hacia los atajos de los totalitarismos, que ella sufrió en carne propia y a los que dedicó parte de su obra. Y un llamado de atención hacia la técnica, sobre todo cuando esta viene a reemplazar, con su ropaje de certezas, a la siempre endeble política. Un temor compartido con Heiddegger, pero expresado con sencillez, que delata el empobrecimiento que proviene del exclusivo predominio del hacer sobre la acción.
Pero hay, también, una reconfortante confianza depositada en el hombre, no en tanto fabricante de cosas, sino principalmente como creador de espacios a través de la acción y el discurso, sus armas más nobles, pero también las más delicadas. Un tenue sueño de ágora palpita entre sus páginas.
Sin embargo, a pesar de interrupciones y distracciones de semanas, el texto de Arendt tiene una tal cohesión que, aunque abandonado, nunca resulta del todo extraño al retomarlo. No es como esos otros resentidos que te hacen sentir su ausencia y te obligan a retroceder para retomar el hilo del discurso. Hay libros que son celosos y no les gusta perder la atención de quien los lee. No se puede abandonar a Proust sin pretender pagar las consecuencias.
Los sinónimos son palabras que indistintamente utilizamos para decir la misma cosa. El pensamiento de Arendt se construye sobre una diferencia que se encuentra en algo que estamos habituados a considerar lo mismo. Es a partir de esta pequeña distancia nominal entre dos palabras, en ese intersticio del significado que Arendt encuentra el hueco para pensar. Por esa hendija se escurre un manantial de ideas que van como bordando los bordes del espacio que su mismo pensamiento ha creado, donde parecía no haber lugar. En la prieta estrechez del sinónimo.

Esas dos palabras que hacen de un modo central a la condición humana y que son como los cimientos del libro son labor y trabajo. La primera define las situaciones del hombre en su costado biológico y su lucha para sobrevivir en el mundo, un hombre sometido a la Naturaleza. La segunda recorre el perfil humano en un sentido más cultural, es decir el hombre como creador de un Mundo poblado de los objetos que él mismo fabrica. Dos maneras de ser hombre que provienen de lo que condiciona su existencia. Las dos revelen al hombre y el predominio de una y de otra definen la Historia.
Sobre esta primera diferencia fundamental se suben otras que van enriqueciendo un texto que tiene visiones profundas que obligan a detenciones abruptas. Cada tanto la luminosidad de ciertas frases literalmente encandila y obligan a desviar la mirada. El pensamiento siempre se articula entre pares de conceptos, con una energía bipolar que sugiere similitudes con lo eléctrico.
El final lo ocupa una lúcida reflexión sobre la modernidad. Al leerlo más de cincuenta años después de haber sido escrito, el pensamiento se revela profético, condición que asiste a todo gran pensador. Hay advertencias hacia los atajos de los totalitarismos, que ella sufrió en carne propia y a los que dedicó parte de su obra. Y un llamado de atención hacia la técnica, sobre todo cuando esta viene a reemplazar, con su ropaje de certezas, a la siempre endeble política. Un temor compartido con Heiddegger, pero expresado con sencillez, que delata el empobrecimiento que proviene del exclusivo predominio del hacer sobre la acción.
Pero hay, también, una reconfortante confianza depositada en el hombre, no en tanto fabricante de cosas, sino principalmente como creador de espacios a través de la acción y el discurso, sus armas más nobles, pero también las más delicadas. Un tenue sueño de ágora palpita entre sus páginas.
domingo, 1 de noviembre de 2009
Pollock
“Me quedé duro, me aplastó ver al gigante”, esta línea de Calamaro, referida al Estadio Azteca, viene a mi mente cuando recuerdo mi esperado encuentro con Pollock. No con él, claro está, sino con sus obras. Un encuentro que yo anhelaba particularmente desde hacía muchos años. Uno de eso motivos que te transforman de turista en peregrino.
Conocer es siempre un viaje, una lenta aproximación, que se realiza a veces con rodeos circulares y otras, con rectas directísimas. Seguramente fueron una vez más los libros los que estuvieron al inicio. Seguro que la “Storia dell’arte contemporaneo” de Renato de Fusco fue el primero, pero después vinieron otros, muchos. También las noticias que anunciaban una venta millonaria o la magnífica película interpretada por Ed Harris. Otras veces fue alguna sobremesa en donde alguien sostenía que aquello era sólo el producto exclusivo de ese particular modo de la estupidez llamado moda.
Uno de los problemas del subdesarrollo es que conocemos el mundo por medio de reproducciones. Los originales siempre quedan demasiado lejos, pero en compensación uno los sueña y alimenta el deseo de un encuentro. A veces lo próximo nos resulta invisible. Conocí un romano que nunca había pasado por la puerta del Pantheon.
Pollock siempre me hizo pensar en una infinidad de cosas, por empezar en el espacio. Cuando todo ya había sucedido dentro de la tela, él instauró el problema del arte fuera de ella, pero no demasiado lejos. Se concentró justamente en ese aire infinitamente tenso que la rodea. Ese que separa al hombre de su obra y solo se cruza provisto de coraje y empuñando el pincel como una lanza. Clavó la tela en el suelo y empezó lentamente a rodearla con pasos lentos que algo tenían de danza.

También Pollock me hace pensar en Dios y en la vida que no comprendemos y que tratamos de descifrar. Tantas veces la experiencia nos susurra que no hay sentido y sin embargo hay alguien que chorrea las gotas de la existencia. Que no comprendamos lo que esas manchas expresan es sólo una cuestión de perspectiva y de ninguna manera nos permite inferir que ese Alguien no exista. Podemos enfrentarnos al misterio, aunque seamos incapaces de descifrarlo.
Cuando a veces sueño el más equivocado de los sueños, ese donde controlo las cosas, las telas de Pollock son, además, una lección. Ellas muestran que sobre nuestras acciones sólo se puede ejercer una guía errática, y que eso que llamamos azar reclama también su espacio. Podemos quizás tomar un palo, elegir el color y el lugar, pero no la forma que tomará la pintura en la tela. Las consecuencias de nuestros actos no son todas predecibles y saberlo nos libera de un peso que sería insoportable.
Todo eso lo intuía, y de algún modo lo sabía, y sin embargo nunca lo había visto. Me pregunto qué era lo que entonces yo sabía. Sabía y no sabía nada. El encuentro fue para mí conmovedor. Ninguna reproducción puede reemplazar el efecto de verlo. El tamaño de las pinturas se hace imposible de abarcar en una reproducción, y también el espesor de los recorridos de pintura y sus sutiles apariciones.
Me las quedé mirando largo rato hasta que pude sentir sus pasos rodeándolas y el crujir de la madera del establo gélido. El humo del cigarrillo que dibujaba volutas inciertas y el whisky asesino que se abría camino en su garganta.
Conocer es siempre un viaje, una lenta aproximación, que se realiza a veces con rodeos circulares y otras, con rectas directísimas. Seguramente fueron una vez más los libros los que estuvieron al inicio. Seguro que la “Storia dell’arte contemporaneo” de Renato de Fusco fue el primero, pero después vinieron otros, muchos. También las noticias que anunciaban una venta millonaria o la magnífica película interpretada por Ed Harris. Otras veces fue alguna sobremesa en donde alguien sostenía que aquello era sólo el producto exclusivo de ese particular modo de la estupidez llamado moda.
Uno de los problemas del subdesarrollo es que conocemos el mundo por medio de reproducciones. Los originales siempre quedan demasiado lejos, pero en compensación uno los sueña y alimenta el deseo de un encuentro. A veces lo próximo nos resulta invisible. Conocí un romano que nunca había pasado por la puerta del Pantheon.
Pollock siempre me hizo pensar en una infinidad de cosas, por empezar en el espacio. Cuando todo ya había sucedido dentro de la tela, él instauró el problema del arte fuera de ella, pero no demasiado lejos. Se concentró justamente en ese aire infinitamente tenso que la rodea. Ese que separa al hombre de su obra y solo se cruza provisto de coraje y empuñando el pincel como una lanza. Clavó la tela en el suelo y empezó lentamente a rodearla con pasos lentos que algo tenían de danza.

También Pollock me hace pensar en Dios y en la vida que no comprendemos y que tratamos de descifrar. Tantas veces la experiencia nos susurra que no hay sentido y sin embargo hay alguien que chorrea las gotas de la existencia. Que no comprendamos lo que esas manchas expresan es sólo una cuestión de perspectiva y de ninguna manera nos permite inferir que ese Alguien no exista. Podemos enfrentarnos al misterio, aunque seamos incapaces de descifrarlo.
Cuando a veces sueño el más equivocado de los sueños, ese donde controlo las cosas, las telas de Pollock son, además, una lección. Ellas muestran que sobre nuestras acciones sólo se puede ejercer una guía errática, y que eso que llamamos azar reclama también su espacio. Podemos quizás tomar un palo, elegir el color y el lugar, pero no la forma que tomará la pintura en la tela. Las consecuencias de nuestros actos no son todas predecibles y saberlo nos libera de un peso que sería insoportable.
Todo eso lo intuía, y de algún modo lo sabía, y sin embargo nunca lo había visto. Me pregunto qué era lo que entonces yo sabía. Sabía y no sabía nada. El encuentro fue para mí conmovedor. Ninguna reproducción puede reemplazar el efecto de verlo. El tamaño de las pinturas se hace imposible de abarcar en una reproducción, y también el espesor de los recorridos de pintura y sus sutiles apariciones.
Me las quedé mirando largo rato hasta que pude sentir sus pasos rodeándolas y el crujir de la madera del establo gélido. El humo del cigarrillo que dibujaba volutas inciertas y el whisky asesino que se abría camino en su garganta.
sábado, 24 de octubre de 2009
Volare oh oh!
Mucho tiempo pasó desde mi último vuelo internacional. Hay cambios, algunas novedades y siempre las mismas esperas. En estas se pueden armar grupos de pasajeros y este es uno de mis pasatiempos favoritos, que practico también en restoranes y hoteles donde me entreno. Las modernas familias multiparentales son mi especialidad.
Trato de ensamblar una extendida y ancestral familia cordobesa y también de adivinar qué instrumento toca cada uno de un visible grupo de músicos. Hay otro pasajero que lejanamente se parece a Nito Mestre, pero no es de los músicos, y viaja con su mujer y un par de hijos pequeños. Estamos más viejos, es cierto, pero agradezco haber superado la época de viajar con niños.
Con las escalas se va creando un clima de fraternidad casi invisible. Será que nos une un miedo que cada uno guarda, mejor o peor escondido. La inquietud de no estar sostenidos por Gea supongo es ancestral y algo freudiana. Nunca vi Lost, pero es imposible evitar la referencia y elegir a quienes nos acercaríamos en caso de caer en una isla, por cierto paradisíaca.
Matamos el tiempo visitando free shops donde deambula gente adormilada sin el menor ánimo de comprar. Difícil imaginar un espacio mas gélido que un free shop. Me llama la atención cómo en él han perdido protagonismo los cigarrillos que, cuando yo fumaba, eran las verdaderas estrellas del lugar. Los pobres han sufrido una especie de genocidio y están desterrados en un ángulo invisible, repletos de culpa. También me parece que las bebidas alcohólicas se han retraído, seguramente por solidaridad con sus antiguos compañeros de juerga.
Las verdaderas vedettes del lugar ahora son los perfumes, demasiado superficiales para dañarnos. Hay muchísima variedad y sobre todo un profuso derroche de ingenio desplegado en los envases y en las cajas. Tanta empeño de packagin me hace dudar de que ocurra lo mismo con el interior. El olfato es, en mi caso, un sentido extremadamente limitado.

Ya en el avión todo me parece más chico que la última vez, y no sólo me refiero a los asientos. Será que yo me haya agrandado. Las sospechas se confirman al llegar la escueta comida. Nos animamos cuando vemos avanzar a la azafata con algo en las manos que parecen alfajores. Son los auriculares para las pantallas individuales, sin duda el mayor adelanto tecnológico desde Jorge Newbery a la fecha. Nuestro error de apreciación desnuda nuestra gris existencia de cabotaje, denunciada hace tiempo por José Luis Chilavert.
Me pregunto cuándo dejaron de ser lindas las azafatas. O si alguna vez lo fueron. Quien sabe su belleza es uno de los tantos mitos que sostienen aún la inminente ruina global de las compañías aéreas. Recuerdo una película de Palito Ortega que se llamaba “Amor en el aire”, una especie de horrible comedia musical. Pero la rubia azafata en blanco y negro me resultaba fascinante los Sábados de Superacción.
Trato de acomodarme para dormir contento de que mi asiento esté del lado del pasillo. El Google Earth mató a las ventanillas, por que las vistas aéreas han perdido definitivamente su encanto. Este lado permite mayor movilidad y hasta sacar las piernas al pasillo para permitir una modesta elongación.
El vino blanco que pedí con la comida es una ayuda considerable para el sueño. Aunque me arrepiento de no haberme animado al wiskhy, paralizado por el miedo a tener que pagarlo. Con él me sentiría más seguro.
Trato de ensamblar una extendida y ancestral familia cordobesa y también de adivinar qué instrumento toca cada uno de un visible grupo de músicos. Hay otro pasajero que lejanamente se parece a Nito Mestre, pero no es de los músicos, y viaja con su mujer y un par de hijos pequeños. Estamos más viejos, es cierto, pero agradezco haber superado la época de viajar con niños.
Con las escalas se va creando un clima de fraternidad casi invisible. Será que nos une un miedo que cada uno guarda, mejor o peor escondido. La inquietud de no estar sostenidos por Gea supongo es ancestral y algo freudiana. Nunca vi Lost, pero es imposible evitar la referencia y elegir a quienes nos acercaríamos en caso de caer en una isla, por cierto paradisíaca.
Matamos el tiempo visitando free shops donde deambula gente adormilada sin el menor ánimo de comprar. Difícil imaginar un espacio mas gélido que un free shop. Me llama la atención cómo en él han perdido protagonismo los cigarrillos que, cuando yo fumaba, eran las verdaderas estrellas del lugar. Los pobres han sufrido una especie de genocidio y están desterrados en un ángulo invisible, repletos de culpa. También me parece que las bebidas alcohólicas se han retraído, seguramente por solidaridad con sus antiguos compañeros de juerga.
Las verdaderas vedettes del lugar ahora son los perfumes, demasiado superficiales para dañarnos. Hay muchísima variedad y sobre todo un profuso derroche de ingenio desplegado en los envases y en las cajas. Tanta empeño de packagin me hace dudar de que ocurra lo mismo con el interior. El olfato es, en mi caso, un sentido extremadamente limitado.

Ya en el avión todo me parece más chico que la última vez, y no sólo me refiero a los asientos. Será que yo me haya agrandado. Las sospechas se confirman al llegar la escueta comida. Nos animamos cuando vemos avanzar a la azafata con algo en las manos que parecen alfajores. Son los auriculares para las pantallas individuales, sin duda el mayor adelanto tecnológico desde Jorge Newbery a la fecha. Nuestro error de apreciación desnuda nuestra gris existencia de cabotaje, denunciada hace tiempo por José Luis Chilavert.
Me pregunto cuándo dejaron de ser lindas las azafatas. O si alguna vez lo fueron. Quien sabe su belleza es uno de los tantos mitos que sostienen aún la inminente ruina global de las compañías aéreas. Recuerdo una película de Palito Ortega que se llamaba “Amor en el aire”, una especie de horrible comedia musical. Pero la rubia azafata en blanco y negro me resultaba fascinante los Sábados de Superacción.
Trato de acomodarme para dormir contento de que mi asiento esté del lado del pasillo. El Google Earth mató a las ventanillas, por que las vistas aéreas han perdido definitivamente su encanto. Este lado permite mayor movilidad y hasta sacar las piernas al pasillo para permitir una modesta elongación.
El vino blanco que pedí con la comida es una ayuda considerable para el sueño. Aunque me arrepiento de no haberme animado al wiskhy, paralizado por el miedo a tener que pagarlo. Con él me sentiría más seguro.
sábado, 17 de octubre de 2009
Gracias / Thanks
Es difícil saber cuándo un viaje empieza o, al menos para mí, saber cuándo empezó este. Quizás cuando estaba en la facultad y estudiaba el “Plan de Comisarios” de 1811, que propuso, en contra de la tendencia formalista de la época, tapizar de manzanas rectangulares la isla. Una idea tan práctica como efectiva.
O habrá sido cuando leía bajo una sombrilla en Miramar la Historia de los Estados Unidos, de Paul Johnson. O tal vez fue cuando empecé a interesarme por el expresionismo abstracto. ¿Pero cuándo fue eso? Seguro que tuvo que ver cuando en los 80 me hice fanático de Woody Allen y de su particular modo de amar esa ciudad. O fue en el primer casamiento en que escuché a Sinatra cantar el tema que lleva su nombre por dos.
Un viaje empieza en el impreciso momento en que nace el deseo por un destino.
Tampoco es fácil saber cuándo este se termina. Desde ya no es cuando el avión aterriza en el mismo punto desde donde habíamos partido. El viaje se prolonga en el recuerdo. Aunque pierda intensidad con los días, permanecerá callado en la mente, pronto a dispararse ante un estímulo impensado. Aunque hayan pasado mil años.

El regreso tiene una primera etapa pública, cuando uno debe dar cuenta de sus impresiones. Difícil tarea que exige una síntesis extrema, porque los relatos de viaje suelen aburrir a la brevedad. Es el momento de mostrar esas evidencias imprescindibles llamadas fotos. Después se vuelve más íntimo y queda encriptado en códigos propios de los viajantes. ¿Te acordás de los sandwiches de salame que nos comimos de contrabando en la terraza del Metropolitan? Sólo tiene sentido para el otro que allí estaba y lo tendrá para siempre.
Un viaje termina cuando empieza el alzhéimer o nos sorprenda el artero guadañazo de la parca.
Pero una cosa es segura, y es que un viaje solo pude ser llamado así cuando se concreta. Es como una parábola que tiene su punto de inflexión, breve pero intenso: el viaje en sí mismo. Y es cierto que, en nuestro caso, este no hubiera llegado sin la ayuda de muchos. A ellos, antes de empezar a desgranar los recuerdos, quería agradecer.

Empezando por “Colui che tutto move” (Paradiso I, 1), porque un viaje, después de todo, no es más que un movimiento en el espacio. Siguiendo por los hijos. Los grandes que se quedaron a cargo y los chicos que se sometieron dóciles a su suave yugo. También a los que trabajan conmigo que me animaron, sin hacerme sentir lo prescindible que soy. En especial a mi secretaria, que la quiero como una hija (entre otras cosas porque lo es).
A Gerardo (alojamiento, tickets aéreos y consultoría general), a Maru (traducciones), a Vero R. (guías y entusiasmo), a Jorge (guía de Dios), a Marcos (intentos varios y consejos para Brooklyn y Harlem), a Ale DG (shopping), a la amiga de Ale DG (gastronomía y consejos “fashion”), a Bubu (guía personalizada), a las familias de Cande y Cata (fines de semana con Vero), a la de Marquitos (transporte escolar Matute), a Fátima y Nacho (apoyo incondicional), a Jobor (visas y embajada USA), a la Lánguida Crónica (múltiples servicios en una pierna), y a todos los que de algún modo participaron, los amigos reales y también los entrañables virtuales, que disfrutaron por nosotros.
Y sobre todo a mi estoica compañera de viaje, con la que he emprendido otro que ya dura 22 años.
Gracias.
O habrá sido cuando leía bajo una sombrilla en Miramar la Historia de los Estados Unidos, de Paul Johnson. O tal vez fue cuando empecé a interesarme por el expresionismo abstracto. ¿Pero cuándo fue eso? Seguro que tuvo que ver cuando en los 80 me hice fanático de Woody Allen y de su particular modo de amar esa ciudad. O fue en el primer casamiento en que escuché a Sinatra cantar el tema que lleva su nombre por dos.
Un viaje empieza en el impreciso momento en que nace el deseo por un destino.
Tampoco es fácil saber cuándo este se termina. Desde ya no es cuando el avión aterriza en el mismo punto desde donde habíamos partido. El viaje se prolonga en el recuerdo. Aunque pierda intensidad con los días, permanecerá callado en la mente, pronto a dispararse ante un estímulo impensado. Aunque hayan pasado mil años.

El regreso tiene una primera etapa pública, cuando uno debe dar cuenta de sus impresiones. Difícil tarea que exige una síntesis extrema, porque los relatos de viaje suelen aburrir a la brevedad. Es el momento de mostrar esas evidencias imprescindibles llamadas fotos. Después se vuelve más íntimo y queda encriptado en códigos propios de los viajantes. ¿Te acordás de los sandwiches de salame que nos comimos de contrabando en la terraza del Metropolitan? Sólo tiene sentido para el otro que allí estaba y lo tendrá para siempre.
Un viaje termina cuando empieza el alzhéimer o nos sorprenda el artero guadañazo de la parca.
Pero una cosa es segura, y es que un viaje solo pude ser llamado así cuando se concreta. Es como una parábola que tiene su punto de inflexión, breve pero intenso: el viaje en sí mismo. Y es cierto que, en nuestro caso, este no hubiera llegado sin la ayuda de muchos. A ellos, antes de empezar a desgranar los recuerdos, quería agradecer.

Empezando por “Colui che tutto move” (Paradiso I, 1), porque un viaje, después de todo, no es más que un movimiento en el espacio. Siguiendo por los hijos. Los grandes que se quedaron a cargo y los chicos que se sometieron dóciles a su suave yugo. También a los que trabajan conmigo que me animaron, sin hacerme sentir lo prescindible que soy. En especial a mi secretaria, que la quiero como una hija (entre otras cosas porque lo es).
A Gerardo (alojamiento, tickets aéreos y consultoría general), a Maru (traducciones), a Vero R. (guías y entusiasmo), a Jorge (guía de Dios), a Marcos (intentos varios y consejos para Brooklyn y Harlem), a Ale DG (shopping), a la amiga de Ale DG (gastronomía y consejos “fashion”), a Bubu (guía personalizada), a las familias de Cande y Cata (fines de semana con Vero), a la de Marquitos (transporte escolar Matute), a Fátima y Nacho (apoyo incondicional), a Jobor (visas y embajada USA), a la Lánguida Crónica (múltiples servicios en una pierna), y a todos los que de algún modo participaron, los amigos reales y también los entrañables virtuales, que disfrutaron por nosotros.
Y sobre todo a mi estoica compañera de viaje, con la que he emprendido otro que ya dura 22 años.
Gracias.
viernes, 16 de octubre de 2009
jueves, 15 de octubre de 2009
miércoles, 14 de octubre de 2009
domingo, 27 de septiembre de 2009
Vida de helar
Hasta ahora el hombre no puede viajar en el tiempo, pero nada le impide intentar detener su acción devastadora sobre los seres vivos. Los éxitos logrados hasta el momento sobre nosotros mismos son relativos. Las cirugías y el botox siempre terminan por notarse. Sin embargo, hemos avanzado con lo que nos alimenta. No inventamos la máquina del tiempo, pero sí la heladera.
El principal fin de este magnífico artefacto parece ser, entonces, el de prolongar la existencia de las cosas más allá de sus posibilidades. En ese sentido la deberíamos inscribir en la derecha de la pequeña polis de la cocina. La heladera es la representante de la más vieja alcurnia conservadora.
Esta línea no está exenta de los extremos del fundamentalismo. Ellos están representados por una especie de hermano mayor de posibilidades recargadas: el freezer. Este a veces es parte de la misma heladera, pero otras vive solitario una existencia lateral, algo olvidada. En él, el tiempo se dilata hasta límites insospechados y la conservación adquiere dimensiones que rayan con lo eterno. Existe el temor de encontrar, en la profundidad de su vientre de plata, prepizzas olvidadas hace décadas. El freezer no es apto para soluciones de último momento y sus efectos pueden ser revertidos sólo luego de un tiempo prudencial. Como todo extremismo, su pecado es el exceso.

La heladera, en cambio, en su mesurada frialdad, es más amable y reparte su frío en cantidades más humanas. Así, como Dios tiene sus mensajeros en los ángeles, esta deidad tiene también sus sagrados emisarios: los hielos. Estos se separan con estrépito de su molde, pero el mayor pulso se requiere para reponerlos. Imposible en mi caso lograr la operación sin que me denuncie un prolijo goteo que enuncia su trayectoria. Los hielos son el producto genuino de su vientre y emigran con su prisma de frío concentrado hasta lejanos vasos acalorados.
El culto de esta diosa fría sufre variaciones estacionales, hasta transformarse en mito cuando el verano arrecia. Allí las bebidas esperan apoyadas en el balcón de la puerta, como una promesa de alivio seguro. También tiene una vida locuaz desde su superficie, donde habitan imanes de deliveries improbables, junto a mensajes sin eficacia y alguna foto que nos recuerda otros veranos pretéritos.
Después de los autos, la heladera es el artefacto que tiene mayores significaciones de status. Su tamaño es símbolo de poderío sempiterno y sus formas son variadas. Desde aquella Siam de perfil redondeado, pasando por las de doble puerta verticales, las que escupen los hielos desde la puerta y algunas obscenas de frente vidriado que, como un aparato digestivo a futuro, muestra orgullosa sus alimentos.
Ésta como nadie cuenta la historia de sus propietarios. La infancia de gaseosas y la juventud tintineante de cerveza. Los momentos de opulencia que guardan quesos insólitos y especias raras, y también aquellos donde “solo queda un limón sin exprimir”. Por eso abrir la heladera de otro sin permiso es considerado un ultraje mayúsculo a la intimidad.
Sin sospechar sus significaciones ocultas, ella continúa su lucha por el perdurar de un mundo demasiado fugaz. En su interior duerme helado el sueño de Walt Disney. Despertar un día y haber vencido al tiempo.
El principal fin de este magnífico artefacto parece ser, entonces, el de prolongar la existencia de las cosas más allá de sus posibilidades. En ese sentido la deberíamos inscribir en la derecha de la pequeña polis de la cocina. La heladera es la representante de la más vieja alcurnia conservadora.
Esta línea no está exenta de los extremos del fundamentalismo. Ellos están representados por una especie de hermano mayor de posibilidades recargadas: el freezer. Este a veces es parte de la misma heladera, pero otras vive solitario una existencia lateral, algo olvidada. En él, el tiempo se dilata hasta límites insospechados y la conservación adquiere dimensiones que rayan con lo eterno. Existe el temor de encontrar, en la profundidad de su vientre de plata, prepizzas olvidadas hace décadas. El freezer no es apto para soluciones de último momento y sus efectos pueden ser revertidos sólo luego de un tiempo prudencial. Como todo extremismo, su pecado es el exceso.

La heladera, en cambio, en su mesurada frialdad, es más amable y reparte su frío en cantidades más humanas. Así, como Dios tiene sus mensajeros en los ángeles, esta deidad tiene también sus sagrados emisarios: los hielos. Estos se separan con estrépito de su molde, pero el mayor pulso se requiere para reponerlos. Imposible en mi caso lograr la operación sin que me denuncie un prolijo goteo que enuncia su trayectoria. Los hielos son el producto genuino de su vientre y emigran con su prisma de frío concentrado hasta lejanos vasos acalorados.
El culto de esta diosa fría sufre variaciones estacionales, hasta transformarse en mito cuando el verano arrecia. Allí las bebidas esperan apoyadas en el balcón de la puerta, como una promesa de alivio seguro. También tiene una vida locuaz desde su superficie, donde habitan imanes de deliveries improbables, junto a mensajes sin eficacia y alguna foto que nos recuerda otros veranos pretéritos.
Después de los autos, la heladera es el artefacto que tiene mayores significaciones de status. Su tamaño es símbolo de poderío sempiterno y sus formas son variadas. Desde aquella Siam de perfil redondeado, pasando por las de doble puerta verticales, las que escupen los hielos desde la puerta y algunas obscenas de frente vidriado que, como un aparato digestivo a futuro, muestra orgullosa sus alimentos.
Ésta como nadie cuenta la historia de sus propietarios. La infancia de gaseosas y la juventud tintineante de cerveza. Los momentos de opulencia que guardan quesos insólitos y especias raras, y también aquellos donde “solo queda un limón sin exprimir”. Por eso abrir la heladera de otro sin permiso es considerado un ultraje mayúsculo a la intimidad.
Sin sospechar sus significaciones ocultas, ella continúa su lucha por el perdurar de un mundo demasiado fugaz. En su interior duerme helado el sueño de Walt Disney. Despertar un día y haber vencido al tiempo.
sábado, 19 de septiembre de 2009
92
La diferencia entre Proust y el perro de Pavlov es que mientras que al primero un bizcocho lo remite a un entero universo, al segundo una misma señal le dispara un idéntico estímulo. Yo pienso que las personas comunes navegamos entre estos dos extremos y respondemos a lo que nos afecta con algo entre la exhuberancia de Proust y las limitaciones de un perro amaestrado. Se trata, en el fondo, del problema de la libertad de la mente y de sus condicionamientos.
Eso pienso cuando me cruzo con uno. Su presencia me remite ineludiblemente a un amigo y al estrecho mundo de mi infancia. Todos los días, al salir del colegio, nos deteníamos en la parada del 92 que él tomaba. La conversación se alargaba hasta que viniera y yo después seguía hasta la otra cuadra donde esperaba el 102. Los recorridos de ambos coincidían en un tramo, pero al llegar a un punto se bifurcaban de manera irremediable, tomando direcciones opuestas.
Nuestras vidas también se separaron, ya que él partió a vivir al Sur, a llevar una vida salvaje, que contrasta demasiado con la mía, de una urbanidad indefectible. Cada tanto viene y nos vemos, pero, a pesar del afecto que permanece inalterado, ninguno puede esconder cierta extrañeza. Su presencia no encaja del todo, como si un coihue apareciera plantado en una vereda de citadinos árboles endebles.
Algunas veces me invitaba a su casa y entonces subía al 92 y, como si a Jonás lo hubieran cambiado de ballena, visitaba curioso sus entrañas. Los coches eran más pequeños que los de mi habitual línea y también más redondeados. Su aspecto exterior era de una suavidad algo barroca, pero su interior era sorprendentemente duro, sobre todo por que en ellos el metal preponderaba. Recuerdo con nitidez el piso que parecía de plata estampada, para evitar los resbalones y el brillante cromado de los caños colgados de un techo que nos parecían inalcanzable desde nuestra achaparrada existencia.

La mayoría estaban bastante desvencijados y las chapas temblaban intermitentes en cada semáforo, como si una impaciencia los devorara. Sin embargo, algo lo destacaba de las demás líneas y era su frente azul, detalle que algunos hoy en día conservan, y que en ese entonces era un distintivo que, para mí, escondía algo de poesía. También lo era su color de un verde claro y gélido, similar al dormitorio de una casa en Miramar.
Sólo conocía un pequeño espacio de su recorrido inconmensurable. Todo se limitaba a un escaso tramo, desde que dobla en la soleada Coronel Díaz hasta poco más de Santa Fe. En el camino dejábamos sobre la derecha el inmenso parque Las Heras, “La Penitenciería” como algunos todavía lo llaman. Un lugar que siempre me pareció algo desolado, como si nunca pudiera sacudirse del todo su pasado de cárcel. Cuando se entraba en el espeso túnel de tipas y la luz desaparecía de repente, era el momento de bajarnos.
Nunca supe con certeza cuál era su destino final. Su frente azulada informaba sobre un origen cierto “Retiro”, pero luego se perdía en el mapa de mi mente con referencias abstractas. En algunos decía “Puente 12” y en otros “Barrio 9 de abril”. Coordenadas ignotas que me sugerían lugares que imaginaba lejanos como otros continentes. ¿Dónde quedaría esa comarca de doce puentes que soñaba sorteando caudalosos ríos? ¿Y qué sangrienta batalla habría sido librada en aquella fecha ignorada por los manuales escolares?
Desde entonces, subir al 92, cosa que aún hago muy de vez en cuando, tiene para mí algo del vértigo que la inmensidad provoca. El temor que me produce el incierto final del recorrido. Y la conciencia de saber que sólo vivimos en un minúsculo recorte de la Historia.
Eso pienso cuando me cruzo con uno. Su presencia me remite ineludiblemente a un amigo y al estrecho mundo de mi infancia. Todos los días, al salir del colegio, nos deteníamos en la parada del 92 que él tomaba. La conversación se alargaba hasta que viniera y yo después seguía hasta la otra cuadra donde esperaba el 102. Los recorridos de ambos coincidían en un tramo, pero al llegar a un punto se bifurcaban de manera irremediable, tomando direcciones opuestas.
Nuestras vidas también se separaron, ya que él partió a vivir al Sur, a llevar una vida salvaje, que contrasta demasiado con la mía, de una urbanidad indefectible. Cada tanto viene y nos vemos, pero, a pesar del afecto que permanece inalterado, ninguno puede esconder cierta extrañeza. Su presencia no encaja del todo, como si un coihue apareciera plantado en una vereda de citadinos árboles endebles.
Algunas veces me invitaba a su casa y entonces subía al 92 y, como si a Jonás lo hubieran cambiado de ballena, visitaba curioso sus entrañas. Los coches eran más pequeños que los de mi habitual línea y también más redondeados. Su aspecto exterior era de una suavidad algo barroca, pero su interior era sorprendentemente duro, sobre todo por que en ellos el metal preponderaba. Recuerdo con nitidez el piso que parecía de plata estampada, para evitar los resbalones y el brillante cromado de los caños colgados de un techo que nos parecían inalcanzable desde nuestra achaparrada existencia.

La mayoría estaban bastante desvencijados y las chapas temblaban intermitentes en cada semáforo, como si una impaciencia los devorara. Sin embargo, algo lo destacaba de las demás líneas y era su frente azul, detalle que algunos hoy en día conservan, y que en ese entonces era un distintivo que, para mí, escondía algo de poesía. También lo era su color de un verde claro y gélido, similar al dormitorio de una casa en Miramar.
Sólo conocía un pequeño espacio de su recorrido inconmensurable. Todo se limitaba a un escaso tramo, desde que dobla en la soleada Coronel Díaz hasta poco más de Santa Fe. En el camino dejábamos sobre la derecha el inmenso parque Las Heras, “La Penitenciería” como algunos todavía lo llaman. Un lugar que siempre me pareció algo desolado, como si nunca pudiera sacudirse del todo su pasado de cárcel. Cuando se entraba en el espeso túnel de tipas y la luz desaparecía de repente, era el momento de bajarnos.
Nunca supe con certeza cuál era su destino final. Su frente azulada informaba sobre un origen cierto “Retiro”, pero luego se perdía en el mapa de mi mente con referencias abstractas. En algunos decía “Puente 12” y en otros “Barrio 9 de abril”. Coordenadas ignotas que me sugerían lugares que imaginaba lejanos como otros continentes. ¿Dónde quedaría esa comarca de doce puentes que soñaba sorteando caudalosos ríos? ¿Y qué sangrienta batalla habría sido librada en aquella fecha ignorada por los manuales escolares?
Desde entonces, subir al 92, cosa que aún hago muy de vez en cuando, tiene para mí algo del vértigo que la inmensidad provoca. El temor que me produce el incierto final del recorrido. Y la conciencia de saber que sólo vivimos en un minúsculo recorte de la Historia.
sábado, 12 de septiembre de 2009
Demoliendo catedrales
Cada vez que voy me pregunto si alguien, alguna vez, tendrá el coraje suficiente. Firmar la orden y que al día siguiente empiecen su labor los martillos hasta que no quede piedra sobre piedra. Habrá seguramente quien se oponga, pero para estos sobran las razones que justifiquen cada golpe. No es posible que sólo la permanencia justifique su presencia. Lo cierto es que nunca debería haber estado ahí.
Cuando Miguel Ángel se hizo cargo de la imponente fábrica de San Pedro, esta era una mole de ladrillos que navegaba en una total incertidumbre. Casi como la selección de Diego. Había pasado un siglo y el gigante se había devorado muchos técnicos ilustres: Bramante, Rafaello, Peruzzi, Sangallo el joven y otros. Finalmente, el Papa Farnese se decidió por Buonarotti, una especie de Carlos Bianchi del momento. Este tomó el encargo y se pasó un año demoliendo lo hecho por sus predecesores, sin agregar una sola piedra. El coraje de retroceder es propiedad de hombres que están seguros de su arte.
El esfuerzo de nuestra catedral fue también grande, hasta que pudo hacer pie en el viscoso barro de la vecina plaza. La primera noticia que tenemos del edificio es su demolición, promovida por el mítico Hernandarias en 1605. A partir de allí una larga historia llena de grietas, derrumbes, obras inacabadas y plata que nunca alcanzaba. La historia de toda obra pública. Por fin, fue consagrada en 1804, por el último obispo español, que muriera pocos años después, al parecer envenenado, por el jacobino celo de nuestros hombres de Mayo.

Sin embargo, las obras no estaban acabadas. La catedral era un inmenso animal que emergía entre la polvareda de las calles circundantes, pero aún permanecía desprovista de semblante. Sólo su redonda cúpula celeste de azulejos, que parece aún hoy flotar en el cielo, le imprimía algo de carácter. Fue Rivadavia quien, ebrio de Francia, decidió terminar la tarea y adosarle el fatal pórtico.
La monstruosidad reside en la discordancia de las partes. La cara griega mal se lleva con el pesado cuerpo colonial. Además, el frontispicio adolece de gigantismo, ya que su excesivo ancho obliga a la desmedida utilización de doce columnas, cuatro más que las del ineludible Partenón. La referencia apostólica no alcanza a salvar los problemas de proporción. Por último, están las razones teológicas que no aconsejan las referencias tan explícitamente clásicas y menos aún en su vertiente de reivindicación racionalista.
Allí quedó entonces, fijado su rostro inapropiado, que dialoga con el vecino deforme torso sin extremidades del mutilado Cabildo. Otra víctima de alucinados sueños parisinos y también candidato a la picota. La mejor opción sería, a mi juicio, reparar el error y regresar a un merecido destino colonial, de alegres torres con campanas. Por algo la religión católica guarda entre sus sacramentos la reconciliación.
Seguramente en algún archivo estará el proyecto original, que lo hubo y, si no, se puede siempre hacer uno nuevo. La Historia también se inventa. La fachada gótica de Santa Maria del Fiore en Florencia es de 1871 y el campanile de la plaza de San Marcos de Venecia fue reconstruido a principio del siglo XX ¿Acaso a alguien le importa?
Cuando Miguel Ángel se hizo cargo de la imponente fábrica de San Pedro, esta era una mole de ladrillos que navegaba en una total incertidumbre. Casi como la selección de Diego. Había pasado un siglo y el gigante se había devorado muchos técnicos ilustres: Bramante, Rafaello, Peruzzi, Sangallo el joven y otros. Finalmente, el Papa Farnese se decidió por Buonarotti, una especie de Carlos Bianchi del momento. Este tomó el encargo y se pasó un año demoliendo lo hecho por sus predecesores, sin agregar una sola piedra. El coraje de retroceder es propiedad de hombres que están seguros de su arte.
El esfuerzo de nuestra catedral fue también grande, hasta que pudo hacer pie en el viscoso barro de la vecina plaza. La primera noticia que tenemos del edificio es su demolición, promovida por el mítico Hernandarias en 1605. A partir de allí una larga historia llena de grietas, derrumbes, obras inacabadas y plata que nunca alcanzaba. La historia de toda obra pública. Por fin, fue consagrada en 1804, por el último obispo español, que muriera pocos años después, al parecer envenenado, por el jacobino celo de nuestros hombres de Mayo.

Sin embargo, las obras no estaban acabadas. La catedral era un inmenso animal que emergía entre la polvareda de las calles circundantes, pero aún permanecía desprovista de semblante. Sólo su redonda cúpula celeste de azulejos, que parece aún hoy flotar en el cielo, le imprimía algo de carácter. Fue Rivadavia quien, ebrio de Francia, decidió terminar la tarea y adosarle el fatal pórtico.
La monstruosidad reside en la discordancia de las partes. La cara griega mal se lleva con el pesado cuerpo colonial. Además, el frontispicio adolece de gigantismo, ya que su excesivo ancho obliga a la desmedida utilización de doce columnas, cuatro más que las del ineludible Partenón. La referencia apostólica no alcanza a salvar los problemas de proporción. Por último, están las razones teológicas que no aconsejan las referencias tan explícitamente clásicas y menos aún en su vertiente de reivindicación racionalista.
Allí quedó entonces, fijado su rostro inapropiado, que dialoga con el vecino deforme torso sin extremidades del mutilado Cabildo. Otra víctima de alucinados sueños parisinos y también candidato a la picota. La mejor opción sería, a mi juicio, reparar el error y regresar a un merecido destino colonial, de alegres torres con campanas. Por algo la religión católica guarda entre sus sacramentos la reconciliación.
Seguramente en algún archivo estará el proyecto original, que lo hubo y, si no, se puede siempre hacer uno nuevo. La Historia también se inventa. La fachada gótica de Santa Maria del Fiore en Florencia es de 1871 y el campanile de la plaza de San Marcos de Venecia fue reconstruido a principio del siglo XX ¿Acaso a alguien le importa?
sábado, 5 de septiembre de 2009
sábado, 29 de agosto de 2009
The end
El otro día después de más de un año volvimos a ir al cine, ni siquiera nos pudimos acordar de lo que habíamos vistos aquella última vez. Movidos por hacerles un programa a nuestros hijos menores, nos dirigimos a esos complejos de multisalas, de manera de dividirnos y no tener que ver otra película de animales que hablan.
Me llamó la atención el espesor del vidrio que separaba la boletería. También el hecho de que se dirigieran a nosotros por un micrófono que convertía la voz en una especie de chatarra. La poquísima gente que había no daba la sensación de que el monto de la recaudación justificara tan refinado dispositivo de seguridad. El precio de las entradas resulta ser totalmente simbólico. Cualquier carnet inverosímil reduce su costo drásticamente.
Siguiendo el plan establecido, dejamos a los niños en La era del hielo 3 y nosotros presurosos nos movimos solo unos metros para deleitarnos con una de Kim Ki Duk. Comprendo que el cine coreano no despierte la sed de multitudes, pero con todo había más gente en la nuestra que en la de nuestros hijos. Y esto a pesar del esfuerzo de marketing en "La cajita feliz” previamente consumida. Entre las dos películas no sumaban veinte personas.

A pesar de que la sala estaba desierta me pareció chica, lo mismo que la pantalla. Quizás sea que nuestro televisor, de generosa retaguardia, se agrandó. Con las luces apagadas empezaron los avisos. El más largo era el que presentaba la nueva modalidad PPV de Cablevisión que permite alquilar películas directamente desde la cama. Sin duda estamos en presencia de un suicidio.
Finalmente empezó la película. Dos de las pocas personas que estaban en la sala vinieron a sentarse cerca nuestro en la misma fila. No se querrían sentir solas. El cine de Kim Ki Duk se caracteriza por el silencio de los personajes, algunos de ellos envueltos en un severo mutismo. No hay problema: la pareja de ancianas próxima a nuestra ubicación parecía decidida a remediar este inconveniente con comentarios constantes. Más que comentarios, verdaderos subrayados de la imagen. Por ejemplo, cuando aparecía un perro la señora le decía a su vecina: “Mirá, un perro”.
Pocas filas más adelante otra espectadora roncaba sonoramente ya desde los títulos en preciosa caligrafía oriental. En una escena en que una coreana duerme plácidamente no sabíamos si el sonido provenía de la pantalla o de la fila de adelante. Mientras tanto, nuestras vecinas recibían llamadas y se informaban sobre las mismas: “Era Beto”. Realizamos algunos actos intimidatorios: movimientos violentos en la butaca, resoplidos, chistidos y hasta un “Señora, por favor”. Todo en vano. En el fondo, pienso que no les faltaba razón: había menos gente en el cine que en el living de su casa.
Mientras volvíamos caminando a casa, me acordaba de Proust cuando miraba los coches a caballo en el Bois de Boulogne con la conciencia de estar viendo algo que definitivamente termina. Es difícil que vuelva a ir al cine sin que me acompañe esta sensación de un mundo que se pierde. Además, extrañé el control remoto.
Me llamó la atención el espesor del vidrio que separaba la boletería. También el hecho de que se dirigieran a nosotros por un micrófono que convertía la voz en una especie de chatarra. La poquísima gente que había no daba la sensación de que el monto de la recaudación justificara tan refinado dispositivo de seguridad. El precio de las entradas resulta ser totalmente simbólico. Cualquier carnet inverosímil reduce su costo drásticamente.
Siguiendo el plan establecido, dejamos a los niños en La era del hielo 3 y nosotros presurosos nos movimos solo unos metros para deleitarnos con una de Kim Ki Duk. Comprendo que el cine coreano no despierte la sed de multitudes, pero con todo había más gente en la nuestra que en la de nuestros hijos. Y esto a pesar del esfuerzo de marketing en "La cajita feliz” previamente consumida. Entre las dos películas no sumaban veinte personas.

A pesar de que la sala estaba desierta me pareció chica, lo mismo que la pantalla. Quizás sea que nuestro televisor, de generosa retaguardia, se agrandó. Con las luces apagadas empezaron los avisos. El más largo era el que presentaba la nueva modalidad PPV de Cablevisión que permite alquilar películas directamente desde la cama. Sin duda estamos en presencia de un suicidio.
Finalmente empezó la película. Dos de las pocas personas que estaban en la sala vinieron a sentarse cerca nuestro en la misma fila. No se querrían sentir solas. El cine de Kim Ki Duk se caracteriza por el silencio de los personajes, algunos de ellos envueltos en un severo mutismo. No hay problema: la pareja de ancianas próxima a nuestra ubicación parecía decidida a remediar este inconveniente con comentarios constantes. Más que comentarios, verdaderos subrayados de la imagen. Por ejemplo, cuando aparecía un perro la señora le decía a su vecina: “Mirá, un perro”.
Pocas filas más adelante otra espectadora roncaba sonoramente ya desde los títulos en preciosa caligrafía oriental. En una escena en que una coreana duerme plácidamente no sabíamos si el sonido provenía de la pantalla o de la fila de adelante. Mientras tanto, nuestras vecinas recibían llamadas y se informaban sobre las mismas: “Era Beto”. Realizamos algunos actos intimidatorios: movimientos violentos en la butaca, resoplidos, chistidos y hasta un “Señora, por favor”. Todo en vano. En el fondo, pienso que no les faltaba razón: había menos gente en el cine que en el living de su casa.
Mientras volvíamos caminando a casa, me acordaba de Proust cuando miraba los coches a caballo en el Bois de Boulogne con la conciencia de estar viendo algo que definitivamente termina. Es difícil que vuelva a ir al cine sin que me acompañe esta sensación de un mundo que se pierde. Además, extrañé el control remoto.
Temas:
Cine,
Cine oriental,
Kim Ki Duk
domingo, 23 de agosto de 2009
Alcohol, drogas y Aristóteles
Mucho se habla en estos días de la despenalización de las drogas para consumo personal. Un tema que despierta, como es lógico, reacciones dispares y encendidas. Sin embargo no es mi intención sumarme a esta polémica en donde considero que difícilmente pueda aportar algo. Una discusión que en el fondo no es otra que la imperecedera cuestión de la libertad y el papel que esta tiene, o debería tener, en la vida del hombre. En definitiva, de lo que se trata es de lo que el hombre en última instancia es, y no de cuestiones técnicas, estadísticas o policiales que se esgrimen con el fin de rehuir el verdadero debate.
Simplemente mi intención es rebatir un argumento, que me sorprende escuchar empleado por quienes incluso están en orillas enfrentadas. Tanto el rastafari que quiere liberalizar la marihuana como la madre asustada por el excesivo consumo de cerveza adolescente, sostienen que droga y alcohol son lo mismo. Similitud que también alcanza al gran enemigo del siglo, el cigarrillo. Así, mientras que unos pretenden liberalizar el consumo de la primera los otros insisten en restringir el del segundo.

Sin entrar en las ventajas y desventajas que tendría la aplicación de tan disímiles políticas, sostengo que tal equiparación es un error. Este no parte de un argumentar intencionado, sino simplemente de un defecto de razonamiento. Error que por otra parte tiene consecuencias palpables. No deja de ser curioso que una sociedad que reclama liberalizar las drogas persiga tan encarnizadamente a los fumadores de tabaco.
Durante los libros centrales de su Metafísica, los que van del 7 al 11 (o de Zeta a Kappa según la nomenclatura clásica), el maestro de Estagira se dedica con su proverbial meticulosidad, a desmenuzar la diferencia que existe entre las dos principales características de lo que existe a nuestro alrededor. Con habilidad de cirujano experto, Aristóteles va separando de las cosas aquellas notas primeras que son esenciales y que se dan en forma definitiva, las sustancias, y las otras secundarias que están sujetas al caso y a la variación, los accidentes. Las primeras no conocen grados, mientras que sí lo hacen las segundas. “Pues la cantidad no es sustancia, en efecto sustancia es aquella primera cosa en que las afecciones se dan”. Un caballo es un caballo sin más ni menos, pero después los hay más veloces o menos blancos. Existe la bondad del caballo pero no su “caballosidad”.
Esta distinción es fundamental a la hora de enfrentarnos con la realidad para poder pensar sobre ella. Tanto las drogas como el alcohol pueden producir la pérdida de la consciencia y, consecuentemente, de la libertad –que es lo grave– de quien las consume. Pero mientras las drogas lo hacen de una manera sustancial, el alcohol lo hace de modo puramente accidental. Todo el que consume drogas, aunque sea en una cantidad mínima, lo hace con el estricto fin de producir ese efecto, el que se logra indefectiblemente, mientras que sólo el que se exceda en la bebida será capaz de lograrlo.

Por supuesto que quien tome con el deliberado propósito de obtener los efectos perniciosos del alcohol se equipara al que consume drogas, pero esto no habilita en modo alguno a considerar que drogas y alcohol sean lo mismo. Sólo lo son, en este caso, los sujetos que de ellas hacen uso.
No en vano el domingo pasado Pablo recordaba a los cristianos de Efeso: “no abusen del vino, que lleva al libertinaje”, ya que cómo podría aconsejar no usarlo. “Porque llegó Juan que no come ni bebe, y ustedes dicen: ‘¡Ha perdido la cabeza!’. Llegó el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ‘es un glotón y un borracho’ ”. Confortado con estas citas que vienen en mi auxilio justo a la hora de mi whisky diario, me dispongo a saborearlo. Procuraré no excederme.
Simplemente mi intención es rebatir un argumento, que me sorprende escuchar empleado por quienes incluso están en orillas enfrentadas. Tanto el rastafari que quiere liberalizar la marihuana como la madre asustada por el excesivo consumo de cerveza adolescente, sostienen que droga y alcohol son lo mismo. Similitud que también alcanza al gran enemigo del siglo, el cigarrillo. Así, mientras que unos pretenden liberalizar el consumo de la primera los otros insisten en restringir el del segundo.

Sin entrar en las ventajas y desventajas que tendría la aplicación de tan disímiles políticas, sostengo que tal equiparación es un error. Este no parte de un argumentar intencionado, sino simplemente de un defecto de razonamiento. Error que por otra parte tiene consecuencias palpables. No deja de ser curioso que una sociedad que reclama liberalizar las drogas persiga tan encarnizadamente a los fumadores de tabaco.
Durante los libros centrales de su Metafísica, los que van del 7 al 11 (o de Zeta a Kappa según la nomenclatura clásica), el maestro de Estagira se dedica con su proverbial meticulosidad, a desmenuzar la diferencia que existe entre las dos principales características de lo que existe a nuestro alrededor. Con habilidad de cirujano experto, Aristóteles va separando de las cosas aquellas notas primeras que son esenciales y que se dan en forma definitiva, las sustancias, y las otras secundarias que están sujetas al caso y a la variación, los accidentes. Las primeras no conocen grados, mientras que sí lo hacen las segundas. “Pues la cantidad no es sustancia, en efecto sustancia es aquella primera cosa en que las afecciones se dan”. Un caballo es un caballo sin más ni menos, pero después los hay más veloces o menos blancos. Existe la bondad del caballo pero no su “caballosidad”.
Esta distinción es fundamental a la hora de enfrentarnos con la realidad para poder pensar sobre ella. Tanto las drogas como el alcohol pueden producir la pérdida de la consciencia y, consecuentemente, de la libertad –que es lo grave– de quien las consume. Pero mientras las drogas lo hacen de una manera sustancial, el alcohol lo hace de modo puramente accidental. Todo el que consume drogas, aunque sea en una cantidad mínima, lo hace con el estricto fin de producir ese efecto, el que se logra indefectiblemente, mientras que sólo el que se exceda en la bebida será capaz de lograrlo.

Por supuesto que quien tome con el deliberado propósito de obtener los efectos perniciosos del alcohol se equipara al que consume drogas, pero esto no habilita en modo alguno a considerar que drogas y alcohol sean lo mismo. Sólo lo son, en este caso, los sujetos que de ellas hacen uso.
No en vano el domingo pasado Pablo recordaba a los cristianos de Efeso: “no abusen del vino, que lleva al libertinaje”, ya que cómo podría aconsejar no usarlo. “Porque llegó Juan que no come ni bebe, y ustedes dicen: ‘¡Ha perdido la cabeza!’. Llegó el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ‘es un glotón y un borracho’ ”. Confortado con estas citas que vienen en mi auxilio justo a la hora de mi whisky diario, me dispongo a saborearlo. Procuraré no excederme.
sábado, 15 de agosto de 2009
El teorema de Hannah Montana
A su primer libro Schopenhauer le puso un título imponente: “La cuádruple raíz del principio de razón suficiente”. Se ve que al gran Arthur le gustaban los frontispicios con inscripciones generosas. En este se postula que todo lo que existe tiene una razón suficiente que lo sustenta y esta, a su vez, se apoya en cuatro pares de principios que corresponden al sujeto y al objeto alternativamente.
Esto vino a mi mente mientras mi hija, de ocho años, intentaba explicarme el complejo funcionamiento de la serie de TV “Hannah Montana” de la que ella es fanática. Con esa pasmosa simplicidad que tienen los niños trataba de ponerme en autos de la historia, sin perder el hilo del capítulo que veía, torturada por mis incesantes preguntas. Es inimaginable lo pesado que puede resultar un padre intentando ingresar en el santuario de sus hijos.

Existe un primer nivel que ella definía como “la realidad” en donde se mueve una persona de carne y hueso, la actriz que encarna el personaje de la serie, llamada Destiny Hope Cyrus. A este estrato lo designaré con la letra “R”. Luego esta adolescente, hija de artistas, empieza una brillante carrera en el mundo de la música con el nombre artístico de Miley (sonriente apócope de “Smiley”) Cyrus. A este segundo nivel, que incorpora algo de ficción en la ordinaria vida de la joven, lo llamaré “R+F”.
Sucede que, más tarde, la ahora cantante, es contratada por el emporio Disney para ser la protagonista de una nueva serie televisiva. La trama de esta cuenta la historia de una joven que desdobla su personalidad entre una estudiante escolar que responde al nombre de Miley Stewart (es decir la ficción es la que ahora imita a la realidad “F+R”) y una rutilante estrella de la canción, Hannah Montana (F2).

Llegamos de esta manera a poder esbozar una fórmula, en la que la realidad es igual a R + (R+F) + (F+R) + F2. Y con esta me auguro poder desentrañar, no el fenómeno de Hannah Montana, sino la realidad toda. Tal ambición extrema merece un título y, si se me permite el plagio, me gustaría llamarla “Cuádruple principio de realidad suficiente”.
Las fórmulas esconden la belleza de lo sintético, pero son inútiles si no se pueden llevar a la práctica. Deben ser confirmadas por los hechos para que su encanto no sea pasajero. Sospecho que hasta Pitágoras hubiera sido olvidado si su teorema no hubiera servido para fabricar ángulos rectos. Así que, para evitar que el polvo del tiempo cubra mi genial fórmula, me propongo demostrar su utilidad. Tomaré como ejemplo algo cotidiano: el conflicto del campo. Pero aclaro que podría ser cualquier otro, el fútbol codificado, la pandemia o la crisis financiera global.
Veamos: existe el campo con sus problemas concretos, sequías, retenciones y otros (R); luego las acciones que el campo pone en juego para que estos problemas sean reconocidos por la sociedad (R+F); después el modo en que los medios toman y representan dichas acciones (F+R), y por último la reflexión que los mismos medios hacen sobre esta información por ellos encuadrada (F2).
Como es esencial al mundo de las verdades matemáticas, el teorema debe tener una conclusión prístina. Y esta es que el error se abatirá sobre cualquiera que tome la realidad sin tener en cuenta la totalidad de los términos que componen la fórmula. Y ahora termino: mi hija me insiste para sacar entradas para ir a ver “Hannah Montana: la película” que se estrenó esta semana. Quizás le haga caso, quién sabe cuantas verdades me esperan.
Esto vino a mi mente mientras mi hija, de ocho años, intentaba explicarme el complejo funcionamiento de la serie de TV “Hannah Montana” de la que ella es fanática. Con esa pasmosa simplicidad que tienen los niños trataba de ponerme en autos de la historia, sin perder el hilo del capítulo que veía, torturada por mis incesantes preguntas. Es inimaginable lo pesado que puede resultar un padre intentando ingresar en el santuario de sus hijos.

Existe un primer nivel que ella definía como “la realidad” en donde se mueve una persona de carne y hueso, la actriz que encarna el personaje de la serie, llamada Destiny Hope Cyrus. A este estrato lo designaré con la letra “R”. Luego esta adolescente, hija de artistas, empieza una brillante carrera en el mundo de la música con el nombre artístico de Miley (sonriente apócope de “Smiley”) Cyrus. A este segundo nivel, que incorpora algo de ficción en la ordinaria vida de la joven, lo llamaré “R+F”.
Sucede que, más tarde, la ahora cantante, es contratada por el emporio Disney para ser la protagonista de una nueva serie televisiva. La trama de esta cuenta la historia de una joven que desdobla su personalidad entre una estudiante escolar que responde al nombre de Miley Stewart (es decir la ficción es la que ahora imita a la realidad “F+R”) y una rutilante estrella de la canción, Hannah Montana (F2).

Llegamos de esta manera a poder esbozar una fórmula, en la que la realidad es igual a R + (R+F) + (F+R) + F2. Y con esta me auguro poder desentrañar, no el fenómeno de Hannah Montana, sino la realidad toda. Tal ambición extrema merece un título y, si se me permite el plagio, me gustaría llamarla “Cuádruple principio de realidad suficiente”.
Las fórmulas esconden la belleza de lo sintético, pero son inútiles si no se pueden llevar a la práctica. Deben ser confirmadas por los hechos para que su encanto no sea pasajero. Sospecho que hasta Pitágoras hubiera sido olvidado si su teorema no hubiera servido para fabricar ángulos rectos. Así que, para evitar que el polvo del tiempo cubra mi genial fórmula, me propongo demostrar su utilidad. Tomaré como ejemplo algo cotidiano: el conflicto del campo. Pero aclaro que podría ser cualquier otro, el fútbol codificado, la pandemia o la crisis financiera global.
Veamos: existe el campo con sus problemas concretos, sequías, retenciones y otros (R); luego las acciones que el campo pone en juego para que estos problemas sean reconocidos por la sociedad (R+F); después el modo en que los medios toman y representan dichas acciones (F+R), y por último la reflexión que los mismos medios hacen sobre esta información por ellos encuadrada (F2).
Como es esencial al mundo de las verdades matemáticas, el teorema debe tener una conclusión prístina. Y esta es que el error se abatirá sobre cualquiera que tome la realidad sin tener en cuenta la totalidad de los términos que componen la fórmula. Y ahora termino: mi hija me insiste para sacar entradas para ir a ver “Hannah Montana: la película” que se estrenó esta semana. Quizás le haga caso, quién sabe cuantas verdades me esperan.
(Dibujos de Vero)
sábado, 8 de agosto de 2009
Edades de libro
La historia tiene una canónica división en edades, lo que –se sabe– es un invento del siglo XIX, el siglo de los cuadros sinópticos. La intención estaba clara, la de conceder algunos puntos fijos para una mayor comprensión de ese magma cambiante que es el humano acontecer. Algún sustrato sólido que le ayudara en su deseo irrefrenable de convertirse en ciencia.
Pero, como dice el gran historiador Jaques Le Goff, por más que sea bien intencionada, “una estructuración nunca es inocente”. Los cortes y las quebraduras necesariamente conllevan una dosis de intencionalidad. De todos modos, la elección de ciertos hechos puntuales parece ser un contrasentido con la misma pretendida ciencia, que postula la continuidad de los sucesos históricos.
Me pregunto, entonces, si no sería más razonable, en vez de adjudicar esta tarea de dividir la historia a los hechos, que se la diéramos a otro agente, por ejemplo a los libros. Este sistema tendría la ventaja que nos hace poner la atención, no en la ruptura que denota el cambio de época, sino en un punto central de la misma, desde donde se ilumina cierta extensión de tiempo. Se me dirá que los límites de una luz suelen no ser precisos, pero quizás esta ausencia de rigor sea a favor de una mayor verdad.

He hecho ya mis elecciones, seguramente arbitrarias, pero espero que valgan al menos como expositivas del método propuesto y que se les conceda el beneplácito de lo que tiene carácter tentativo.
La Edad Antigua se la concedo a Homero y a los dos grandes poemas épicos que fueron el sustrato de la cultura clásica. Allí se nutrió la Antigüedad entera para establecer las bases de lo que fuera la primera aventura humana por conocer y por dar a las acciones humanas una significación. La Ilíada y la Odisea son las odas fundantes de la humanidad.
Sin hesitar, la Edad Media se la entrego a La Divina Commedia, el poema que, como aquellas catedrales de su tiempo, explica la dinámica de la redención. En él, sorprendentemente, el propio autor es el personaje. Pero al mismo tiempo hay que destacar que no se trata de una historia personal, sino la de cualquier hombre. Dante en su periplo busca lo que es central y definitivo en su existencia y en la nuestra: la salvación de su alma. La Commedia es el poema del hombre.
Para orgullo de nuestra lengua, la Edad Moderna sería, a mi juicio, para el Caballero de la Triste Figura. En sus desventuras se describe ese singular pliegue sobre la realidad tan propio de la modernidad. No es la historia de un personaje, sino más bien la historia del mismo libro que se está escribiendo. Como Velásquez, que se pinta a sí mismo pintando el cuadro que le observamos pintar. El Quijote es el libro de la literatura.
Por último, la Edad Contemporánea presenta la complejidad de lo próximo. Consciente de las dificultades de este juicio, asumo la responsabilidad de nominar a Joyce. No solo porque, aunque no creo en ella, es siempre atractiva la idea de la circularidad del tiempo y me seduce pasar de nuevo el testimonio al monarca de la pequeña Ítaca. Me parece que Joyce representa como nadie una característica tan propia de nuestro tiempo, como es la fragmentación y a partir de allí la exploración. El Ulises es la novela del lenguaje y de sus límites.
Quizás me inspire el sueño de pensar que, así delimitada, la historia sea más suave y sus efectos menos mortíferos que escandida por batallas, conquistas y caídas. Poner la mirada en las fuerzas que crean y no en las que destruyen. Será que en el fondo me gusta más ser conducido por poetas que por reyes.
Pero, como dice el gran historiador Jaques Le Goff, por más que sea bien intencionada, “una estructuración nunca es inocente”. Los cortes y las quebraduras necesariamente conllevan una dosis de intencionalidad. De todos modos, la elección de ciertos hechos puntuales parece ser un contrasentido con la misma pretendida ciencia, que postula la continuidad de los sucesos históricos.
Me pregunto, entonces, si no sería más razonable, en vez de adjudicar esta tarea de dividir la historia a los hechos, que se la diéramos a otro agente, por ejemplo a los libros. Este sistema tendría la ventaja que nos hace poner la atención, no en la ruptura que denota el cambio de época, sino en un punto central de la misma, desde donde se ilumina cierta extensión de tiempo. Se me dirá que los límites de una luz suelen no ser precisos, pero quizás esta ausencia de rigor sea a favor de una mayor verdad.

He hecho ya mis elecciones, seguramente arbitrarias, pero espero que valgan al menos como expositivas del método propuesto y que se les conceda el beneplácito de lo que tiene carácter tentativo.
La Edad Antigua se la concedo a Homero y a los dos grandes poemas épicos que fueron el sustrato de la cultura clásica. Allí se nutrió la Antigüedad entera para establecer las bases de lo que fuera la primera aventura humana por conocer y por dar a las acciones humanas una significación. La Ilíada y la Odisea son las odas fundantes de la humanidad.
Sin hesitar, la Edad Media se la entrego a La Divina Commedia, el poema que, como aquellas catedrales de su tiempo, explica la dinámica de la redención. En él, sorprendentemente, el propio autor es el personaje. Pero al mismo tiempo hay que destacar que no se trata de una historia personal, sino la de cualquier hombre. Dante en su periplo busca lo que es central y definitivo en su existencia y en la nuestra: la salvación de su alma. La Commedia es el poema del hombre.
Para orgullo de nuestra lengua, la Edad Moderna sería, a mi juicio, para el Caballero de la Triste Figura. En sus desventuras se describe ese singular pliegue sobre la realidad tan propio de la modernidad. No es la historia de un personaje, sino más bien la historia del mismo libro que se está escribiendo. Como Velásquez, que se pinta a sí mismo pintando el cuadro que le observamos pintar. El Quijote es el libro de la literatura.
Por último, la Edad Contemporánea presenta la complejidad de lo próximo. Consciente de las dificultades de este juicio, asumo la responsabilidad de nominar a Joyce. No solo porque, aunque no creo en ella, es siempre atractiva la idea de la circularidad del tiempo y me seduce pasar de nuevo el testimonio al monarca de la pequeña Ítaca. Me parece que Joyce representa como nadie una característica tan propia de nuestro tiempo, como es la fragmentación y a partir de allí la exploración. El Ulises es la novela del lenguaje y de sus límites.
Quizás me inspire el sueño de pensar que, así delimitada, la historia sea más suave y sus efectos menos mortíferos que escandida por batallas, conquistas y caídas. Poner la mirada en las fuerzas que crean y no en las que destruyen. Será que en el fondo me gusta más ser conducido por poetas que por reyes.
sábado, 1 de agosto de 2009
Correr frente a ti
("Elija y gane", Luis Alberto Spinetta)
No me dejes como un reloj
que ya no marcará los momentos,
sin ti.
Si es que duele el amanecer,
pues yo me esconderé,
y aun así,
sabrás que hay cielo.
Correr frente a ti,
es un deporte que yo hago en silencio.
Correr frente a ti,
es un deporte que yo hago en secreto.
No me leas como un cartel,
sin un diario de ayer
que ya no dice absolutamente nada.
Si es que viene el anochecer,
pues yo me aislaré...
y aun así
seré una estrella.
Correr, amor, correr,
correr frente a ti.
Ya no tiene sentido,
ignorar los momentos de la vida
que pasan.
Ya no tiene remedio,
la agonía de sentir
que pierdo tu amor ahora,
justo ahora.
Hay finales simétricos, donde se comparten las razones, pero son las asimetrías las que desgarran. Cuando todo el peso queda de un lado, cuando el equilibrio que nos protegía estalla. Quizás no haya soledad mayor que quedarse solo frente a una ilusión que fue compartida. Quedarse afuera. El amor, si es de verdad, siempre esconde un sueño de eternidad. Despertar de ese sueño en compañía es duro, hacerlo solo es devastador.
La desesperación por salvar lo que amamos nos impulsa al esfuerzo. Sin embargo, el amor es solamente posible a partir de la libertad. Forzar la situación es siempre contraproducente y no hace más que impulsarlo todo al abismo. El heroísmo llama a transpirar la camiseta y ninguna imagen se vincula tanto al esfuerzo cómo la de correr. Posiblemente porque está relacionado con lo inútil.
Se puede correr para llegar a algún lado. También se lo puede hacer delante, al lado o detrás de otro. Pero resulta sorprendente hacerlo frente a alguien. La colisión parece inevitable, diría necesaria. Quien sabe, el corredor desahuciado abriga una esperanza última de sacudir al otro. O el adverbio elegido, quizás no esté en su acepción de lugar, sino de modo. Se puede estar frente a otro, en pugna, opuesto. Frente a ti, enfrentado contigo.

Además se señala que se corre por deporte. Se dice que algo se hace “por deporte” cuando no se tiene una verdadera razón, fuera de sí mismo, para hacerlo. En esto el deporte se parece al arte, ambos se degradan en cuanto se le descubre un objetivo, más aún si este es cuantificable. La sensación aumenta si todo es realizado en silencio y en secreto. Un esfuerzo inútil que nadie ve, oscuro, que dignifica por su propia inutilidad. Un deber ser que no aporta nada.
Estamos ante un escenario arrasado, el de la indiferencia. Entre ambos se ha interpuesto un desierto, pero uno solo quedó aislado. Tres imágenes poderosas expresan acabadamente este sentimiento: el reloj que no da las horas, el cartel que nada anuncia, el inútil diario de ayer que no dice “absolutamente nada”. Ya no podemos interesar al otro. Solo es posible correr, movimiento desesperado, nervioso, excesivo y, sobre todo, vano.
Dos estrofas que empiezan con un “no”. Un pedido, una súplica. No me hagas esto, por favor. Pero ya está hecho. Otras empiezan con un “si” y un deseo de esconderse, aislarse, tal vez desaparecer. Retirarse de la escena, en busca de un final más digno, pero es un deseo que no es posible cumplir. La actividad, aunque inútil, es una forma de consuelo. Mejor correr, entonces.
Finalmente, llega la dura comprobación de los hechos. Que parece fueron inesperados y por eso más dolorosos. “Justo ahora” es un lamento que delata un estupor amargo. Como de alguien que cae en la cuenta de su desgracia en un momento que juzgaba particularmente propicio. Ya no tiene sentido, ya no tiene remedio, dice el poeta, queda solo “la agonía de sentir”. No hay señales de esperanza. Un solo camino entonces, correr hasta consumir las fuerzas y que el agotamiento sea la medicina.
No me dejes como un reloj
que ya no marcará los momentos,
sin ti.
Si es que duele el amanecer,
pues yo me esconderé,
y aun así,
sabrás que hay cielo.
Correr frente a ti,
es un deporte que yo hago en silencio.
Correr frente a ti,
es un deporte que yo hago en secreto.
No me leas como un cartel,
sin un diario de ayer
que ya no dice absolutamente nada.
Si es que viene el anochecer,
pues yo me aislaré...
y aun así
seré una estrella.
Correr, amor, correr,
correr frente a ti.
Ya no tiene sentido,
ignorar los momentos de la vida
que pasan.
Ya no tiene remedio,
la agonía de sentir
que pierdo tu amor ahora,
justo ahora.
Hay finales simétricos, donde se comparten las razones, pero son las asimetrías las que desgarran. Cuando todo el peso queda de un lado, cuando el equilibrio que nos protegía estalla. Quizás no haya soledad mayor que quedarse solo frente a una ilusión que fue compartida. Quedarse afuera. El amor, si es de verdad, siempre esconde un sueño de eternidad. Despertar de ese sueño en compañía es duro, hacerlo solo es devastador.
La desesperación por salvar lo que amamos nos impulsa al esfuerzo. Sin embargo, el amor es solamente posible a partir de la libertad. Forzar la situación es siempre contraproducente y no hace más que impulsarlo todo al abismo. El heroísmo llama a transpirar la camiseta y ninguna imagen se vincula tanto al esfuerzo cómo la de correr. Posiblemente porque está relacionado con lo inútil.
Se puede correr para llegar a algún lado. También se lo puede hacer delante, al lado o detrás de otro. Pero resulta sorprendente hacerlo frente a alguien. La colisión parece inevitable, diría necesaria. Quien sabe, el corredor desahuciado abriga una esperanza última de sacudir al otro. O el adverbio elegido, quizás no esté en su acepción de lugar, sino de modo. Se puede estar frente a otro, en pugna, opuesto. Frente a ti, enfrentado contigo.

Además se señala que se corre por deporte. Se dice que algo se hace “por deporte” cuando no se tiene una verdadera razón, fuera de sí mismo, para hacerlo. En esto el deporte se parece al arte, ambos se degradan en cuanto se le descubre un objetivo, más aún si este es cuantificable. La sensación aumenta si todo es realizado en silencio y en secreto. Un esfuerzo inútil que nadie ve, oscuro, que dignifica por su propia inutilidad. Un deber ser que no aporta nada.
Estamos ante un escenario arrasado, el de la indiferencia. Entre ambos se ha interpuesto un desierto, pero uno solo quedó aislado. Tres imágenes poderosas expresan acabadamente este sentimiento: el reloj que no da las horas, el cartel que nada anuncia, el inútil diario de ayer que no dice “absolutamente nada”. Ya no podemos interesar al otro. Solo es posible correr, movimiento desesperado, nervioso, excesivo y, sobre todo, vano.
Dos estrofas que empiezan con un “no”. Un pedido, una súplica. No me hagas esto, por favor. Pero ya está hecho. Otras empiezan con un “si” y un deseo de esconderse, aislarse, tal vez desaparecer. Retirarse de la escena, en busca de un final más digno, pero es un deseo que no es posible cumplir. La actividad, aunque inútil, es una forma de consuelo. Mejor correr, entonces.
Finalmente, llega la dura comprobación de los hechos. Que parece fueron inesperados y por eso más dolorosos. “Justo ahora” es un lamento que delata un estupor amargo. Como de alguien que cae en la cuenta de su desgracia en un momento que juzgaba particularmente propicio. Ya no tiene sentido, ya no tiene remedio, dice el poeta, queda solo “la agonía de sentir”. No hay señales de esperanza. Un solo camino entonces, correr hasta consumir las fuerzas y que el agotamiento sea la medicina.
sábado, 25 de julio de 2009
Actinidia deliciosa
Hasta que tuve unos, digamos, veinte años, pensé que el mundo de las frutas estaba clausurado a lo nuevo. Las fruteras no eran portadoras de sorpresas y obedecían dóciles al cambio de las estaciones. Manzanas y naranjas, y a veces alguna mandarina para pasar el invierno; uvas, duraznos y peras para refrescar el verano. La banana una constante que no conocía ocasos. Eso parecía ser todo.
Pero un día apareció la novedad e irrumpió con la insolencia propia de su naturaleza. Lo nuevo trae aparejado un ineludible efecto desestabilizador que se abate sobre la comodidad de lo conocido. Lo extraño no puede causar otra cosa que extrañeza. Como la aparición de los españoles de Cortés, con sus armaduras de chapa, que causaron un desconcierto fatal en los de confundidos súbditos de Moctezuma. La novedad enciende los temores más recónditos en los espíritus conservadores.
Su aspecto resultaba sospechoso, sobre todo por que aquello no parecía una fruta. Era más bien el torso de un pequeño pájaro descuartizado con esmero para que no quedaran rastros de extremidades pretéritas. Y de allí extrajo su nombre, kiwi, que es más un sobrenombre que imita el nombre de un ave exótica. Incluso hoy, que ya es un habitante familiar a la hora del postre, me parece percibir cuando lo agarro, un latido en la palma de mi mano incrédula, como un temblor que recuerda un ancestral pasado de pájaro.

Romper años de monotonía era un desafío complejo. Me imagino la desconfianza de las restantes habitantes de la frutera por este nuevo intruso peludo de color incierto. Créanlo o no, hay racismo entre las frutas. Sin embargo, las reticencias quedaron atrás el día que alguien lo liberó de su envoltorio velloso y para sorpresa de todos apareció ese verde que parece iluminado como si una fuente de luz estuviera en su interior. Quién sabe, el asombro pudo trocarse en la malsana envidia de una mandarina celosa. Una cosa está clara, tuvo que hacerse bien de abajo el kiwi.
Lo nuevo trae también aparejado dificultades técnicas, propias de todo aquello que no está domesticado con la cultura, que es hija del hábito. Todavía hoy el modo de comerlo no presenta una tendencia definida. Pelarlo es un problema, ya que su cáscara es sorprendentemente fina, más de lo que su aspereza podría sugerir, y la lubricación excesiva que produce su jugo dificulta la maniobra. Hay amplias posibilidades de resbalones entre los dedos, salpicaduras y el más temido bote a tierra. Yo aplico el sistema, que podríamos llamar “tipo palta”, de un violento corte ecuatorial, para luego proceder a la extracción de la pulpa a punta de cuchara. Es un método violento y poco elegante, pero efectivo. Lo aconsejo.
Su procedencia nos acerca a un país insulso que lleva la novedad en su nombre y que es conocido sobre todo por sus gigantescos y primitivos hombres de negro completo. Sin embargo, su origen real está, parece, a los pies del Himalaya, y esto fortalece su leyenda, ya que nunca es fácil crecer bajo la mirada de un gigante. Se lo llamó “yang-tao” que significa con extrema simpleza denotativa: uva china. Su nombre oficial, Actinidia deliciosa, le da la prestancia que siempre regala el latín. En él se encierra la promesa que trae lo nuevo, en cuanto somos capaces de vencer los temores que su llegada nos produce. La delicia que enuncia, pocas veces defrauda.
Pero un día apareció la novedad e irrumpió con la insolencia propia de su naturaleza. Lo nuevo trae aparejado un ineludible efecto desestabilizador que se abate sobre la comodidad de lo conocido. Lo extraño no puede causar otra cosa que extrañeza. Como la aparición de los españoles de Cortés, con sus armaduras de chapa, que causaron un desconcierto fatal en los de confundidos súbditos de Moctezuma. La novedad enciende los temores más recónditos en los espíritus conservadores.
Su aspecto resultaba sospechoso, sobre todo por que aquello no parecía una fruta. Era más bien el torso de un pequeño pájaro descuartizado con esmero para que no quedaran rastros de extremidades pretéritas. Y de allí extrajo su nombre, kiwi, que es más un sobrenombre que imita el nombre de un ave exótica. Incluso hoy, que ya es un habitante familiar a la hora del postre, me parece percibir cuando lo agarro, un latido en la palma de mi mano incrédula, como un temblor que recuerda un ancestral pasado de pájaro.

Romper años de monotonía era un desafío complejo. Me imagino la desconfianza de las restantes habitantes de la frutera por este nuevo intruso peludo de color incierto. Créanlo o no, hay racismo entre las frutas. Sin embargo, las reticencias quedaron atrás el día que alguien lo liberó de su envoltorio velloso y para sorpresa de todos apareció ese verde que parece iluminado como si una fuente de luz estuviera en su interior. Quién sabe, el asombro pudo trocarse en la malsana envidia de una mandarina celosa. Una cosa está clara, tuvo que hacerse bien de abajo el kiwi.
Lo nuevo trae también aparejado dificultades técnicas, propias de todo aquello que no está domesticado con la cultura, que es hija del hábito. Todavía hoy el modo de comerlo no presenta una tendencia definida. Pelarlo es un problema, ya que su cáscara es sorprendentemente fina, más de lo que su aspereza podría sugerir, y la lubricación excesiva que produce su jugo dificulta la maniobra. Hay amplias posibilidades de resbalones entre los dedos, salpicaduras y el más temido bote a tierra. Yo aplico el sistema, que podríamos llamar “tipo palta”, de un violento corte ecuatorial, para luego proceder a la extracción de la pulpa a punta de cuchara. Es un método violento y poco elegante, pero efectivo. Lo aconsejo.
Su procedencia nos acerca a un país insulso que lleva la novedad en su nombre y que es conocido sobre todo por sus gigantescos y primitivos hombres de negro completo. Sin embargo, su origen real está, parece, a los pies del Himalaya, y esto fortalece su leyenda, ya que nunca es fácil crecer bajo la mirada de un gigante. Se lo llamó “yang-tao” que significa con extrema simpleza denotativa: uva china. Su nombre oficial, Actinidia deliciosa, le da la prestancia que siempre regala el latín. En él se encierra la promesa que trae lo nuevo, en cuanto somos capaces de vencer los temores que su llegada nos produce. La delicia que enuncia, pocas veces defrauda.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)






