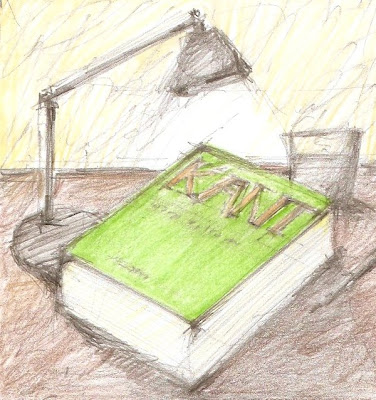Aunque el sol te abrigue
no quiere decir que no tengas más frío
y si la luna se cubre
no quiere decir
que no tengas su luz
cada día es la mañana desnuda
y tu corazón tiene prisa
y si el mundo se oculta
no quiere decir
que no puedas volar
mientras el cielo brille amor
por ti yo esperaré
oye sólo la distancia amor
y por ti yo esperaré
Una vida lejana se escucha pedir por su amor sin destino
y si la noche la calla
no quiere decir
que se apague su sed
si en un sueño la buscas
no quiere decir
que ella no esté a tu lado
y si sus manos se escapan
no quiere decir
que no tengas tu piel
va en mis alas el reclamo, amor
va desde mi corazón.
cada tanto la palabra adiós
retoma el amanecer
cada vez que la pronuncias, amor
después yo debo renacer.
"¿Nunca los desanimó la ambigüedad de toda palabra, que aun cuando sea directa y actual, apenas pronunciada se aleja, se adultera y apela a la interpretación? ¿El mundo futuro no sería la posibilidad de reencontrar el sentido primero de las palabras, que es también su sentido último?".
Estas preguntas de Emmanuel Levinas desnudan el destino ineludible del lenguaje a ser interpretado. La posibilidad de un sentido primero (y último) se da en un “mundo futuro” que para el filósofo es un sinónimo de trascendencia. Acá, mientras tanto estamos condenados a la hermenéutica.
Las palabras tienen oculta una voluntad. No sólo dicen, también quieren decir. Están, por esta suerte de intención, libradas al arbitrio de la interpretación. Así, el lenguaje se desdobla en infinitos pliegues de sentido donde se somete, dócil, al endeble territorio del equívoco. Es necesario aclarar tanto lo que se quiere decir como lo que no se quiere, y muchas veces resulta más arduo remontar esta última pendiente que su opuesta afirmativa.
El origen de esta preponderancia de lo negativo radica en una de esas estructuras de nuestro pensar, que Kant definió como categorías. La famosa tabla, que tan orgulloso tenía al prolijo pensador de Königsberg, fue reducida más tarde a una sola. El autor de esta severa dieta epistemológica fue Schopenhauer, que simplificó de un plumazo el intrincado sistema, para quedarse sólo con la causalidad. Mediante esta formidable herramienta, según él, nosotros representamos en nuestra mente el caos de un Universo, regido por una Voluntad aturdida.
Sin embargo, la causalidad, como toda fuerza, debe ser conducida para obtener de ella los réditos esperados. Sucede que, lanzada fuera de sus límites, puede terminar por conducirnos a los pantanos del error. Establecer temerarias cadenas de causas y efectos, a partir de suposiciones frágiles y veloces es, esta vez sí con certeza, “causa” de desajustes. Es la enfermedad de la causalidad necesaria, aplicada en medio de un mar de contingencia.

Este es el reclamo que viaja en las alas de esta poesía, y que vuela desde el lugar más seguro que el poeta puede ofrecer: su corazón. Aquí no son sólo las palabras las que dicen, sino que todo el cosmos es el que se presta a ser interpretado como un lenguaje. Sol, luna, mundo, cielo, día y noche son los que, en contacto con nosotros, nos hablan, y está en nosotros buscar, sin apresuramientos, lo que nos quieren decir.
Hay un llamado a la calma, a poner un freno a nuestras interpretaciones y un signo de pregunta a nuestras conclusiones. No clausurar el sentido sobre los sucesos que observamos, ya que estos no quieren decir necesariamente eso que nosotros deducimos, sino que guardan una potencialidad a la que debemos estar abiertos, para extraer de ellos su significado más profundo. A no apurarnos, entonces, en nuestras lecturas, rompamos las férreas cadenas de la causalidad y hagamos lugar al evento.